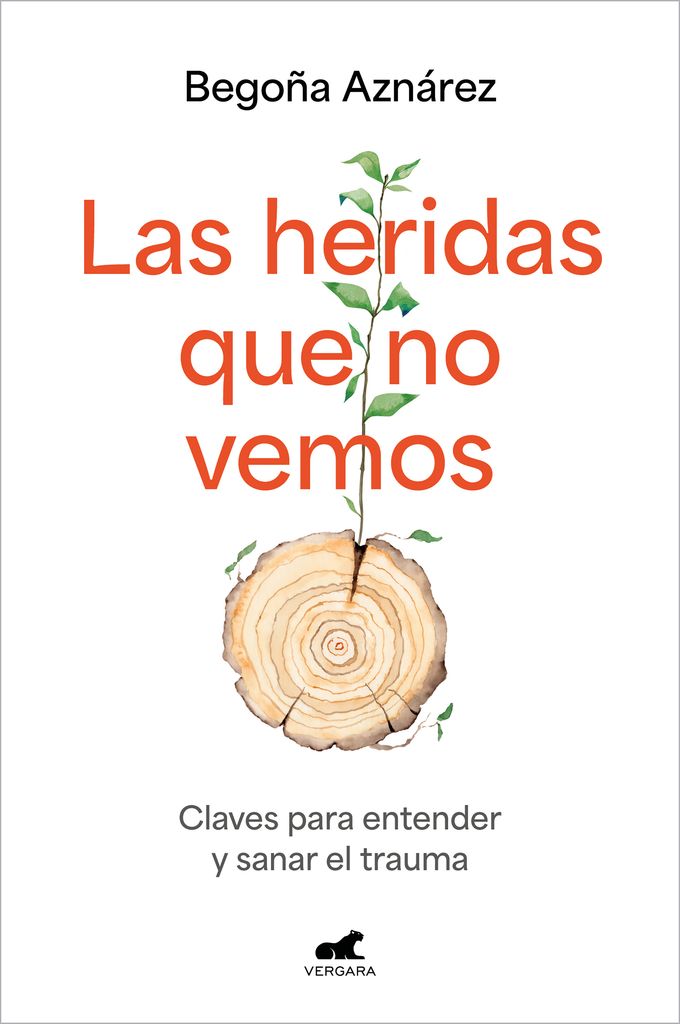Los traumas dejan huella en forma de cicatrices invisibles que pueden llegar a condicionar nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de sentir. Pero hay un mensaje claro: existe la posibilidad de sanarlos. Así lo detalla en su libro Las heridas que no vemos Begoña Aznárez —psicóloga, psicoterapeuta y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia— quien nos invita a mirar esas heridas que duelen con compasión y sin culpa, y a descubrir que comprender lo que nos ocurrió puede ser el primer paso para escribir una historia distinta. No está de más tener presentes los consejos de una de las voces más acreditadas en el abordaje del trauma en España.
¿Qué la motivó a escribir 'Las heridas que no vemos'?
Durante años he acompañado en procesos psicoterapéuticos a docenas de personas con un sufrimiento psicoemocional que, más que no estar nombrado, estaba mal nombrado. Muchas veces las personas llegan a consulta con síntomas físicos o emocionales —dolores de cabeza, problemas digestivos, afecciones en la piel, ansiedad, tristeza— y tendemos a confundir el síntoma con el problema.
Con el tiempo comprendí que casi nunca el motivo de consulta es realmente el problema, sino la forma que encuentra la mente —y el cuerpo— de expresar algo que no se ha podido mirar, atender o legitimar. Y eso fue lo que me llevó, no a escribir un libro, sino a construir una manera distinta de entender al ser humano y su sufrimiento.
A partir de ahí, fui desarrollando una metodología de trabajo clínico y, junto a ella, un modelo teórico que explica cómo se organizan nuestras defensas, cómo se expresan las heridas silenciadas y cómo podemos transformarlas en experiencias de crecimiento y sentido.
Las heridas que no vemos es, en ese sentido, la síntesis de todo ese recorrido: una forma de poner al alcance de todos, con un lenguaje comprensible, lo que durante años he ido aprendiendo en la consulta y en el aula, gracias a mis pacientes y a mis alumnos.
De adultos, esas heridas siguen activas, aunque invisibles. Se manifiestan en forma de ansiedad, desconfianza, síntomas físicos o emociones difíciles de nombrar
No se ven, pero duelen, en algunos casos mucho, ¿no es así?
Sí, claro. Exactamente. Casi siempre duelen mucho. Precisamente porque, si se han silenciado, es entre otras cosas porque el impacto emocional fue enorme. La mayoría de esas heridas proceden de experiencias que desbordaron la capacidad de la persona para comprender o sostener lo que estaba ocurriendo. Y cuando el impacto es tan grande, el psiquismo hace algo muy inteligente: lo aparta de la conciencia para poder seguir viviendo.
Por eso, lo que se silencia suele doler —y doler mucho—. En la infancia, especialmente, estamos en una etapa de extrema vulnerabilidad y con pocos recursos para elaborar emocionalmente lo que nos hiere. El niño, para sobrevivir, necesita seguir adelante “como si nada hubiera pasado”. Y ahí entra en juego un mecanismo que llamamos disociación: mantener fuera de la conciencia aquello que resulta insoportable.
De adultos, esas heridas siguen activas, aunque invisibles. Se manifiestan en forma de ansiedad, desconfianza, síntomas físicos o emociones difíciles de nombrar.
Por eso Las heridas que no vemos habla precisamente de eso: de lo que duele tanto que ha tenido que ser escondido para poder sobrevivir.
¿El primer paso para sanar el trauma es entender qué es?
Yo suelo decir que hay tres tareas fundamentales que el ser humano necesita realizar para que una experiencia de alto impacto emocional no se convierta en traumática: hablar de ella, pensar en ella y soñar con ella.
Son mecanismos naturales, podríamos decir que los traemos “de fábrica”, y cuando se ponen en marcha permiten que el psiquismo procese y elabore lo vivido.
Al hablar y pensar con otros —sobre todo con figuras de apego—, y al soñar con la experiencia, el cerebro integra la información, digiere la vivencia y la convierte en aprendizaje y crecimiento. Solo lo que se puede hablar, pensar y soñar se puede también elaborar y transformar.
El problema surge cuando el impacto emocional es tan grande que el sistema se bloquea. En ese caso, esas funciones se desconectan, y la experiencia queda almacenada sin elaborarse. Durante años, algunos modelos insistieron en que lo mejor era “no hablar del trauma”, y eso, en mi opinión, ha retrasado mucho la evolución de los buenos tratamientos, porque hablar es esencial.
Por eso, diría que el primer paso para sanar el trauma no es solo entenderlo, sino poder hablar de él dentro de un vínculo seguro. Porque la memoria traumática no recuerda, reexperimenta, y para poder transformar esa reexperimentación en recuerdo integrado, necesitamos la presencia de un otro confiable: el terapeuta que ofrece ese espacio de seguridad, contención y respeto.
Solo cuando ese vínculo está construido pueden reactivarse las funciones naturales de hablar, pensar y soñar que permiten que lo disociado vuelva a integrarse y el trauma deje de gobernar desde la sombra.
Ahora bien, eso no significa que la comprensión no sea importante. La psicoeducación cumple un papel fundamental: entender lo que ocurre dentro de nosotros, el impacto de las experiencias en el sistema nervioso, la influencia del contexto y de la reacción de los demás, descarga culpa y sensación de rareza.
Hace que la persona deje de sentirse “mal hecha” o “diferente” y pueda situar su dolor en un marco de sentido. Esa comprensión, unida al trabajo experiencial y al vínculo terapéutico, facilita la integración y la elaboración necesarias para transformar el trauma en aprendizaje.
Diría que el primer paso para sanar el trauma no es solo entenderlo, sino poder hablar de él dentro de un vínculo seguro.
A lo largo de su carrera, entendemos que se ha encontrado con muchas personas que tienen heridas que no ven, ¿comparten algún patrón?
Sí podemos hablar de algo parecido a patrones. Y, para comenzar, destacaría lo relacionado con el silencio. Un silencio que, como ya he comentado, no es voluntario, sino impuesto por la necesidad de sobrevivir.
Ese silencio genera una desconexión profunda entre lo que la persona siente —a nivel físico, emocional o sintomatológico— y la historia real que explica ese sufrimiento. Así, muchos pacientes llegan con síntomas —dolores, ansiedad, bloqueos afectivos— y con una narrativa que los atribuye a causas recientes o superficiales. Sin embargo, casi siempre, lo que duele ahora tiene raíces más antiguas, y el cuerpo lo sabe, aunque la mente se esfuerce en no mirar ahí.
A veces hay incluso una negación de que lo vivido en el pasado remoto tenga relación con lo que ocurre, aunque en el fondo algo en la persona “lo sabe”. Es lo que en psicología llamamos lo sabido impensado: esa certeza interna que el cuerpo y el alma susurran, aunque la mente no pueda soportar escucharla. Por eso es tan frecuente atribuir el malestar a causas más manejables —una discusión, una pérdida reciente— antes que abrir las aguas profundas de aquello que verdaderamente duele.
Este patrón de silencio y disociación deja como resultado una gran desconexión entre cuerpo, emoción y pensamiento. Eso es típico del Trastorno de Estrés Postraumático.
Y, conectado con este diagnóstico, encontraremos síntomas que se corresponden con dicha categoría:
- Los de hiperactivación, como ansiedad, insomnio o alerta permanente
- Los de evitación, que llevan a esquivar recuerdos, lugares o conversaciones relacionadas.
- Los de reexperimentación, donde el cuerpo y la mente reviven el pasado sin quererlo.
A esto se suma algo fundamental: las creencias limitantes que nacen del trauma. Creencias sobre uno mismo (“no valgo”, “no merezco”, “no puedo”) y sobre el mundo (“no es seguro”, “nadie ayuda”), muy ligadas, por ejemplo, a la vergüenza, la culpa y la falta de permiso.
La naturaleza de la experiencia traumática en la infancia obliga al niño/a atribuirse a sí mismo la culpa antes que reconocer la fragilidad o el fallo de sus figuras de apego.
El ser humano necesita preservar sus vínculos para sobrevivir, y si para mantenerlos hay que inmolarse, uno se inmola.
¿Por qué cree que muchas personas conviven con heridas emocionales sin saber que están relacionadas con un trauma?
Por varios motivos: porque seguimos asociando la palabra trauma con grandes catástrofes: accidentes, abusos, guerras, tragedias.
Y sin embargo, muchas heridas emocionales proceden de experiencias sutiles pero repetidas, como la negligencia, la falta de sintonía emocional, la desconexión o la ausencia de cuidado afectivo.
No parecen “grandes acontecimientos”, pero son profundamente demoledoras, sobre todo cuando ocurren durante la infancia, en una etapa de máxima vulnerabilidad, cuando el ser humano está construyendo su identidad, su seguridad y su modo de vincularse con el mundo. A esto se suma un contexto social que no favorece la expresión emocional.
En muchas familias —y en general, en nuestra cultura— se ha transmitido la idea de que lo mejor es “no remover”, “pasar página”, “ser fuerte” o “no airear los trapos sucios”. Todo eso va imponiendo silencio y, con él, desconexión.
Así, la persona crece sin un lenguaje emocional que le permita poner palabras a su sufrimiento y acaba interpretando sus síntomas como defectos de carácter o rasgos personales: “soy así”, “no sé disfrutar”, “me cuesta confiar”.
Y luego está algo aún más profundo: la necesidad de preservar el vínculo.
Para un niño, los vínculos afectivos son cuestión de supervivencia. Si lo que duele proviene precisamente de esas figuras de apego, el niño no puede permitirse reconocerlo. Su única salida es silenciar lo que duele y mantener fuera de la conciencia todo aquello que podría poner en peligro el amor o la protección que necesita.
El precio es alto: toda esa información queda almacenada pero no integrada, no se convierte en aprendizaje ni en guía para la vida adulta.
Seguimos asociando la palabra trauma con grandes catástrofes: accidentes, abusos, guerras, tragedias... Y sin embargo, muchas heridas emocionales proceden de experiencias sutiles pero repetidas
¿Qué señales suelen indicar que una persona está sufriendo las consecuencias de un trauma no reconocido?
Podríamos decir que hay varios indicadores que se repiten con frecuencia.
- Uno de ellos es la presencia de síntomas físicos recurrentes, que no suelen responder bien a los tratamientos médicos y que, en muchos casos, comienzan muy temprano y se mantienen a lo largo de la vida. Son las típicas somatizaciones persistentes: problemas digestivos, dolores de cabeza, de espalda, de piel... A veces un síntoma mejora, pero aparece otro. La persona vive en un estado de malestar constante, con la sensación de estar siempre enferma o de que “algo le pasa” sin saber exactamente qué.
- También son muy frecuentes los síntomas que, sin embargo, se atribuyen erróneamente a rasgos de personalidad. Por ejemplo: “soy muy despistada”, “me confundo”, “me desoriento”. En realidad, detrás de eso suele haber una disociación importante.
Cuando alguien tiene que mantener mucha información fuera de la conciencia, se vive muy poco presente, muy “poco mindful”. Y eso consume una cantidad enorme de energía. Por eso encontramos tanto cansancio, desmotivación y sensación de bajo rendimiento. Mantener la disociación activa agota. - A veces también hay conductas fóbicas o evitativas, desplazamientos del peligro hacia lugares, objetos o personas, porque mirar al origen real del miedo sería insoportable.
- Y son muy comunes las alteraciones del sueño: dificultad para descansar, despertares bruscos o pesadillas recurrentes, muchas veces la misma desde la infancia. Es el intento del cerebro de procesar lo que no se pudo elaborar estando despiertos. Como el contenido emocional está bloqueado, ese procesamiento no se completa y la pesadilla vuelve una y otra vez. Es su manera de decirnos: “aquí hay algo pendiente, y no lo estás mirando”. En niños y niñas, podemos encontrar amigos imaginarios, que siempre indican disociación y, por tanto, una historia de trauma.
- Aparecen también, con frecuencia, estallidos de rabia, descontrol de impulsos, atracones o autolesiones, expresiones del dolor interno que no encuentra otra vía de canalización.
- Además, son personas que acumulan diagnósticos —a veces muy distintos entre sí— sin encontrar verdadera mejoría: cada tratamiento parece servir a medias, o deja paso a otro síntoma. Es muy habitual que, entre esos diagnósticos, aparezca el de trastorno límite de personalidad, que muchas veces no es más que la punta visible de una historia traumática no reconocida.
Creo que esas serían las señales más relevantes. En el fondo, todas hablan de lo mismo: de una historia silenciada que el cuerpo, la emoción y la conducta intentan recordar por todos los medios posibles.
En el libro se habla del cuerpo que duele sin causa aparente. ¿Cómo se manifiesta el trauma en el cuerpo?
El cuerpo recuerda lo que la mente no puede sostener. El cuerpo, como dice Bessel van der Kolk, “siempre lleva la cuenta”.
Cuando una experiencia es demasiado dolorosa o amenazante, se disocia: se aparta de la conciencia para poder seguir viviendo. Pero lo que se aparta no desaparece; queda inscrito en el cuerpo, en la fisiología, en la manera de respirar, de dormir, de moverse, de reaccionar.
Por eso, muchas veces, el trauma no se recuerda con palabras, sino con sensaciones. El cuerpo se convierte así en el escenario donde se representa aquello que no pudo ser narrado.
Aparecen dolores sin causa médica clara, tensiones musculares crónicas, alteraciones digestivas o del sueño, cambios hormonales, estados de fatiga inexplicables. Todo el sistema nervioso queda condicionado para responder al mundo como si el peligro aún estuviera presente.
De ahí que, ante estímulos neutros, la persona reaccione con ansiedad, sobresalto o malestar físico, sin entender por qué.
Es la memoria corporal, esa parte de nosotros que no olvida. Y mientras la mente dice “ya pasó”, el cuerpo sigue diciendo “aún no ha terminado”.
Por eso, escuchar al cuerpo es esencial en cualquier proceso terapéutico. Cuando se le permite expresarse —a través de la palabra, del vínculo o del movimiento—, el cuerpo deja de necesitar gritar y empieza, por fin, a descansar.
La persona vive en un estado de malestar constante, con la sensación de estar siempre enferma o de que “algo le pasa” sin saber exactamente qué
¿Qué papel juega la memoria emocional en la persistencia del sufrimiento?
Con fines didácticos, me voy a permitir distinguir entre memoria emocional y memoria somatosensorial, porque creo que puede ser esclarecedor.
La memoria somatosensorial es la que queda inscrita en el cuerpo: en las sensaciones, los reflejos, los impulsos automáticos. Es la que se activa cuando algo, sin saber muy bien por qué, nos hace sentir miedo, tensión o malestar. Es una memoria implícita, no verbal, que opera fuera de la conciencia.
La memoria emocional, en cambio, está más vinculada al sistema límbico, especialmente a la amígdala cerebral. Es la encargada de registrar el tono emocional de nuestras experiencias: lo que dolió, lo que asustó, lo que nos hizo sentir en peligro. Cuando una vivencia tiene un impacto muy intenso y no puede ser elaborada, esa huella emocional queda fijada y se activa una y otra vez ante estímulos similares.
Ahí es donde la memoria emocional juega un papel clave en la persistencia del sufrimiento. Nos mantiene atrapados en lo que yo llamo “bucles de reivindicación”: la tendencia inconsciente a revivir, una y otra vez, los mismos patrones relacionales y emocionales con la esperanza de que, esta vez, el desenlace sea distinto.
Es un intento de reparación, de resolución, pero también un círculo vicioso que impide el aprendizaje y nos deja reaccionando en lugar de respondiendo.
Mientras la memoria emocional sigue activada, no hay verdadera integración.
Por eso repetimos, nos vinculamos de la misma manera, sentimos los mismos miedos o vergüenzas, y terminamos confirmando la herida original. Es un proceso muy traicionero, porque da la sensación de movimiento —de estar “haciendo algo”—, pero en realidad mantiene el sufrimiento congelado.
¿Es posible sanar sin recordar exactamente lo que ocurrió?
Sí. Yo he acompañado a docenas de personas que han podido procesar, elaborar y sanar sin llegar a recordar exactamente lo que ocurrió. Con lo que solemos trabajar en esos casos es con la memoria somatosensorial, la misma de la que hablábamos antes.
Debido a la amnesia disociativa, no siempre es posible recordar con nitidez los hechos, pero el cuerpo siempre lleva la cuenta. Siempre hay sensaciones, reacciones, impulsos o emociones que guardan la huella de lo vivido.
Trabajamos con esas sensaciones, y a partir de ellas, a veces aparecen recuerdos claros, pero otras veces no.
Aun así, es posible procesar y liberar el impacto emocional sin necesidad de reconstruir toda la escena. El cuerpo y la memoria implícita contienen la información suficiente para que, al elaborarla, se recupere el equilibrio interno y se produzca una verdadera mejoría.
Por eso, aunque no siempre se recuerde lo ocurrido, sí se puede sanar, recuperarse y estar bien.
¿Qué tipo de intervenciones o terapias considera más efectivas para abordar el trauma?
Lo más importante, y en esto coinciden todos los estudios, no es la intervención concreta, la técnica, o la herramienta, sino el terapeuta.
No hay técnicas mejores que otras, ni un modelo psicoterapéutico superior a los demás. Lo que hay son psicoterapeutas mejores que otros, y esa diferencia está directamente relacionada con el vínculo terapéutico que logran establecer con sus pacientes.
El llamado “factor T”, que hace referencia precisamente al papel del terapeuta y a la calidad de la relación terapéutica, es el elemento más determinante en la eficacia de cualquier tratamiento.
Sin un vínculo de seguridad y de confianza, ninguna herramienta psicoterapéutica, por buena que sea, va a funcionar. Dicho esto, la técnica en la que yo confío y que utilizo habitualmente es EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Es un abordaje que me gusta especialmente porque integra cuerpo, emoción y cognición, y permite procesar las experiencias traumáticas de una manera segura y muy profunda.
Además, el EMDR está reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 2013 como un tratamiento de elección con eficacia demostrada para los trastornos relacionados con el trauma, tanto en adultos como en niños.
¿Puede una persona empezar a sanar por sí misma, sin recurrir a buscar ayuda profesional?
Sí, claro. Una persona puede iniciar un camino de sanación por sí misma. Hoy disponemos de muchísimos recursos —libros, cursos, prácticas corporales, meditación, yoga, técnicas de respiración...— que pueden ayudar a aumentar la conciencia, la propiocepción y el autoconocimiento.
Todo lo que implique escucharse, legitimarse y comprenderse es un paso valioso hacia la reparación.
Pero el trauma, en su esencia, es una herida vincular. Se origina en el vínculo y necesita del vínculo para poder sanar. Igual que nos construimos en relación, necesitamos reconstruirnos también en relación. Por eso, la experiencia psicoterapéutica —ese espacio seguro y confiable en el que alguien te acompaña mientras te atreves a mirar lo que duele— es lo que permite que la reparación sea realmente profunda, duradera y definitiva.
A nivel familiar y social, seguimos muy impregnados de una cultura del silencio: “de estas cosas no se habla”, “los trapos sucios se lavan en casa”, “hay que pasar página y seguir adelante”
¿Cuáles piensa que son los mitos más dañinos que rodean al trauma psíquico?
Hay varios, pero destacaré tres:
- El primero, la idea de que solo es trauma aquello que fue muy extremo o visible. Hemos explicado ya que hay muchas experiencias repetidas en el tiempo —negligencia, abandono emocional, falta de sintonía, desconexión afectiva— que pueden ser profundamente traumáticas, sobre todo cuando se viven en la infancia, en un momento de extrema vulnerabilidad.
- El segundo mito es que “el tiempo lo cura todo”. El tiempo ayuda si hay elaboración, sin ella, el dolor se encapsula.
- Y el tercero, con el que estoy especialmente en desacuerdo, es el de que hablar de ello retraumatiza. Es justo al revés: es el silencio lo que retraumatiza. En más de 30 años de experiencia psicoterapéutica he acompañado a muchas personas que fueron profundamente retraumatizadas por profesionales a los que intentaron contar lo que les ocurría y que respondieron con frases como “eso ya pasó”, “no tiene importancia”, “no le des más vueltas”, “déjalo estar”, “esto no es de lo mío”, “no es el momento ni el lugar para hablarlo”, “mejor que lo olvides”...
Ese tipo de respuestas niegan una verdad muy evidente y dolorosa para el paciente. Confirman las peores creencias que uno genera cuando ha vivido experiencias traumáticas: que uno está mal hecho, que exagera, que su dolor no es legítimo, que a lo mejor incluso se lo está inventando...
Por eso creo que uno de nuestros mayores compromisos, como profesionales de la salud, debe ser escuchar, legitimar, comprender y acompañar. Porque solo desde ahí se puede responder de forma contingente con las necesidades de la persona que sufre y transformar el silencio en reparación.
¿Por qué cree que aún cuesta tanto hablar abiertamente de estas heridas invisibles?
Creo que hay una constelación grande de razones, pero vamos a nombrar las más destacables en mi opinión:
Por un lado, las que tienen que ver con la propia persona que ha vivido las experiencias: la vergüenza, la sensación de ser “erróneo”, de estar mal, de que van a juzgarnos o de que no deberíamos hablar de ciertas cosas. La vergüenza es una emoción muy vinculada al trauma y una de las más paralizantes.
Por otro lado, a nivel familiar y social, seguimos muy impregnados de una cultura del silencio: “de estas cosas no se habla”, “los trapos sucios se lavan en casa”, “hay que pasar página y seguir adelante”. Persiste una especie de lealtad de clan que pone por delante el qué dirán, la imagen o la cohesión familiar, por encima de las necesidades emocionales de sus miembros.
A nivel más amplio —social y cultural—, se sigue confundiendo el sufrimiento con debilidad. Vivimos en una sociedad que valora la productividad y la aparente fortaleza, la que no mira atrás ni se permite sentir. Y esa cultura del “tirar para adelante” refuerza el silencio y la negación.
Y finalmente, también hay una razón formativa. En las universidades y escuelas de medicina o psicología apenas se enseña cómo trabajar con trauma, ni se prepara a los profesionales para acompañar el dolor humano en profundidad. A mí no me lo enseñaron, y todavía hoy sigue sin enseñarse. Por eso es tan importante seguir hablando de ello, formar a los profesionales y dar voz a todo lo que durante tanto tiempo se nos ha pedido callar.
¿Qué le diría a alguien que siente que su dolor “no es suficiente” como para pedir ayuda?
Que todo dolor merece ser visto, escuchado y atendido; venga de donde venga y lo haya producido lo que lo haya producido.
Si algo te duele y te condiciona, ya es motivo suficiente para prestarle atención. No necesitas justificar tu sufrimiento con un ranking de desgracias, ni compararlo con el de otros.
Pedir ayuda no te hace débil: te hace responsable y valiente.
¿Qué mensaje le gustaría que el lector se llevara al terminar el libro?
Creo que esta es la pregunta más difícil de responder. No siento un deseo de transmitir un mensaje general, más allá de lo relacionado con el peligro del silencio. Me gustaría que a cada uno le llegase un mensaje individual.
Que el libro le “toque” allí donde necesita poner luz, claridad, legitimidad o amor.
Es una de las experiencias más fascinantes de escribir y publicar un libro, cada lector lo experimenta a su manera. Cada uno genera un mensaje. Solo deseo que ese mensaje marque una pequeña diferencia, un antes y un después en su camino de autocomprensión, autocompasión y autoconocimiento.
Y que si así lo sienten, se animen a hablar y hacer terapia.