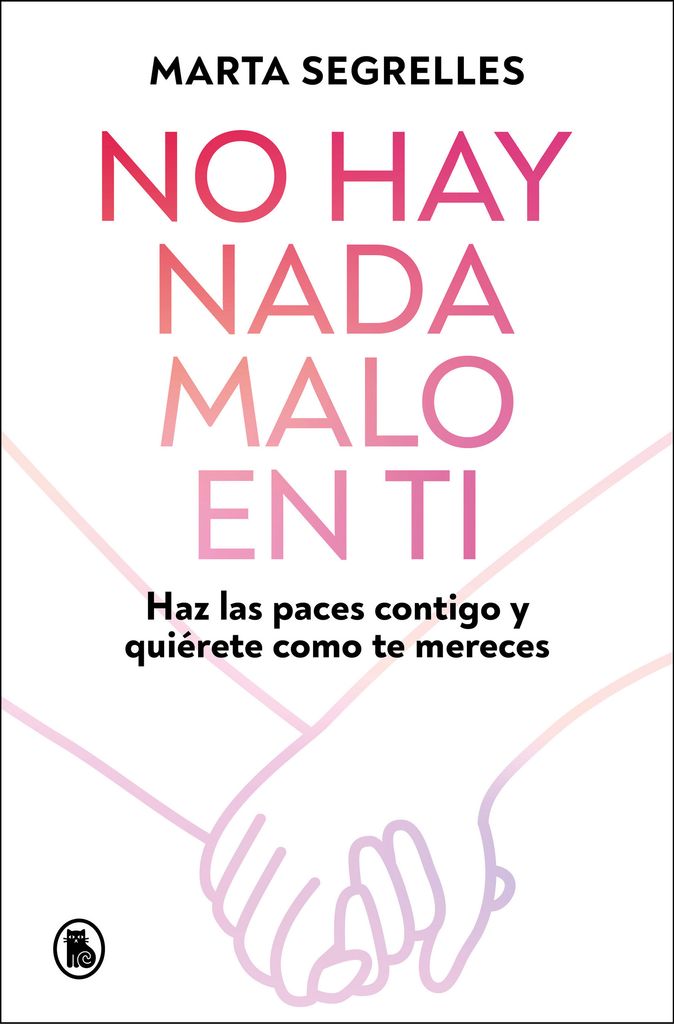'Haz las paces contigo y quiérete como te mereces'. Esa es una de las premisas que aparece ya plasmada en la portada del nuevo libro de la psicóloga Marta Segrelles, experta en terapia integradora con un enfoque humanista y en trabajo con heridas emocionales. En un mundo que nos empuja constantemente a demostrar nuestro valor a través de logros y perfección, la autora de No hay nada malo en ti, publicado por Bruguera, nos recuerda que el amor propio comienza por aceptar nuestra humanidad sin condiciones. Porque, como ella misma afirma, el verdadero cambio empieza cuando dejamos de juzgarnos y comenzamos a mirarnos con amor.
¿Qué te llevó a escribir No hay nada malo en ti? ¿Hubo algún momento clave que te impulsó a plasmarlo en negro sobre blanco?
Como psicóloga especializada en trauma y apego me di cuenta que detrás de muchas heridas y situaciones distintas siempre llegábamos a la creencia raíz de "no soy suficiente" y me conmovía ver cómo ese sentimiento de “soy el problema” suele ser el verdadero dolor de fondo, más allá de los síntomas o diagnósticos. Escribir No hay nada malo en ti fue mi forma de ofrecer un mapa para volver a casa, a esa esencia que debería haber permanecido intacta, pero la vida te ha convencido de lo contrario y de que el problema residía en ser tú.
¿Qué le dirías a alguien que siente que “hay algo malo en él o ella”?
Le diría que en muchas ocasiones ese sentimiento es una herida, no una verdad tal como hago en la dedicatoria del libro. Esa creencia es la consecuencia de haber crecido con carencias afectivas, con invalidaciones emocionales, o incluso con traumas invisibles que nos hicieron interpretar que el problema éramos nosotros. Pero esa sensación, aunque es intensa, desagradable y persistente, no define quién eres. Hay partes tuyas que se sienten rotas o defectuosas, sí, pero tú no eres solo eso y necesitas descubrir tu esencia para conocerte de verdad. Ni hay que agradecer ni hay que avergonzarse de las heridas, pero sí saber que tú eres mucho más que tu herida.
¿Por qué nos cuesta tanto querernos como nos merecemos?
Porque para poder querernos, necesitamos primero habernos sentido queridos por quienes nos cuidaron. Y si eso no ocurrió de forma segura y constante, desarrollamos una autoimagen distorsionada. Aprendemos a mirarnos con los ojos de quienes no supieron vernos del todo. Además, muchas personas internalizan la crítica, el rechazo o la indiferencia como si fueran verdades sobre su valor personal. Nos cuesta ver que es consecuencia de una falta anterior, que de hecho, a veces duele tanto que, preferimos protegernos con autoexigencia o desconexión antes que abrirnos a la ternura hacia nosotros mismos.
Ni hay que agradecer ni hay que avergonzarse de las heridas, pero sí saber que tú eres mucho más que tu herida.
¿Qué señales delatan que no cuidamos como debemos nuestra autoestima?
La más clara y más común que todos podemos reconocernos es la forma en que nos hablamos internamente. Si tu diálogo interno está lleno de críticas, culpa, perfeccionismo o exigencia constante, es una señal de que no estás habitando un vínculo de empatía, amor y compasión contigo. También se ve en nuestras relaciones: si aceptamos menos de lo que merecemos, si tememos mostrarnos vulnerables o si nos cuesta poner límites, probablemente estamos actuando desde esa herida. Otra señal es la dificultad para recibir o pedir: afecto, elogios, ayuda. Cuando no nos sentimos merecedores, nos volvemos autosuficientes por supervivencia, no por salud emocional.
En el libro hablas de mostrarse tal como uno es. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto hacerlo?
Porque mostrarnos implica un riesgo emocional real: el de no ser aceptados. Si en nuestra infancia aprendimos que ciertas partes esenciales de nuestra personalidad no eran bien recibidas, empezamos a esconderlas. Seguro que como planteo en el libro podemos recordar cuáles son las cualidades que han sido señaladas y criticadas (ser sensible, ser rumiante, ser preocupada, ser reflexiva...) y la dificultad que tenemos ahora para mirarlas con cariño. Creamos versiones “aceptables” de nosotros mismos para poder pertenecer y pagamos un precio muy alto: renunciar a la autenticidad de quienes somos. Nos cuesta mostrarnos porque asociamos ser nosotros mismos con el peligro de ser rechazados. Por eso, el camino de la autenticidad pasa primero por aprender a aceptarnos a nosotros mismos. Solo desde ahí, lo auténtico se vuelve seguro.
¿Cómo influye la forma en que nos han querido en la autoestima que desarrollamos como adultos?
La manera en que fuimos mirados, sostenidos y validados en los primeros años de vida moldea la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Si crecimos con un apego seguro, internalizamos una voz interna compasiva, estable y amorosa, pero si hubo negligencia emocional, sobreprotección, rechazo o abandono, esa voz interna suele ser crítica o caótica. Aprendemos a tratarnos como nos trataron. Por eso, sanar la autoestima requiere reeducar ese vínculo interno para pasar de la crítica al cuidado, del juicio a la comprensión y saber que lo que no recibimos a tiempo, podemos aprender a dárnoslo ahora.
Hay partes tuyas que creen que no es posible sanar, pero también hay otras que todavía confían, y en vez de empezar por quitar las que nos molestan, necesitamos empezar por escucharlas
¿Qué son exactamente las heridas emocionales y cómo se diferencian del trauma?
Las heridas emocionales son experiencias que afectan nuestro sentido de valía, seguridad o pertenencia. No siempre son eventos “grandes”, a veces son acumulaciones de pequeñas vivencias: dinámicas habituales de negación, indiferencias, invalidaciones, rechazos. El trauma, en cambio, es el efecto que una experiencia estresante tiene en nuestro sistema nervioso que congela, fragmenta y desconecta la posibilidad de reparar e integrar. Todas las heridas emocionales no son necesariamente traumáticas, pero pueden llegar a serlo si superan la capacidad de la persona para integrarlas. La clave está en cómo se sintió la experiencia de acompañada o si se vivió en soledad, más que en lo que ocurrió objetivamente.
¿Qué papel juega el apego en la formación de heridas emocionales?
El apego es la base desde la cual desarrollamos nuestra identidad emocional, así que cuando el vínculo con nuestros cuidadores principales es seguro, aprendemos que somos dignos de amor y que nuestras emociones son bienvenidas. Pero cuando ese vínculo es inconsistente, invasivo o ausente, aprendemos a desconfiar de nuestras necesidades, a ocultarlas o a adaptarnos para sobrevivir emocionalmente. Así se forman las heridas emocionales: en el intento de adaptarnos a vínculos que no nos pudieron sostener adecuadamente. Y esas adaptaciones siguen activas en la adultez hasta que las hacemos conscientes. Por ejemplo, aprendí que en casa era necesario no dar problemas y no pedir ni hablar de las necesidades que tenía porqué quizá se consideraban una carga, una molestia o un capricho, cuando no he elaborado este pasado, sigo sintiendo lo mismo y aprendo a repetir lo que sé me da "mejor hacer" aunque duela.
¿Cómo podemos saber si una herida emocional está abierta o cicatrizada?
En el libro pongo el ejemplo de la gota de aceite en el papel de cocina o en el mármol, cuando una herida emocional está abierta se extiende con rapidez a todo el papel y cuando está cicatrizada deja huella, pero no se expande. Ya que una herida cicatrizada no implica olvido ni ausencia de emoción, sino la capacidad de estar en contacto con ese recuerdo o experiencia sin desbordarnos y sentir que ese evento o situación no define nuestro día ni nuestra valía. La diferencia está en el nivel de integración, hay personas que si pierden el autobús a primera hora, empezarán a darse un discurso de crítica que no se acabará hasta irse a dormir y habrá otras que sentirán la molestia de tener que esperar, pero podrán continuar con el día a pesar de haberlo empezado con mal pie.
¿Qué le dirías a alguien que siente que nunca va a sanar?
Le diría que lo entiendo, cuando el dolor ha estado presente durante tanto tiempo, es fácil perder la esperanza, hay partes de nosotros que no saben que hemos crecido y que ahora la realidad y las herramientas pueden ser otras. Pero también le diría que sanar no es un destino, es un proceso. Y que, aunque no lo parezca, el simple hecho de seguir buscando respuestas, ayuda o comprensión ya es parte de ese camino. Ninguna herida es definitiva. Incluso si no desaparece del todo, puedes aprender a sostenerla con más compasión y menos sufrimiento. Hay partes tuyas que creen que no es posible sanar, pero también hay otras que todavía confían, y en vez de empezar por quitar las que nos molestan, necesitamos empezar por escucharlas.
Si crecimos con un apego seguro, internalizamos una voz interna compasiva, estable y amorosa
Utilizas la metáfora del barco y su capitana. ¿Cómo ayuda esta imagen a entender la teoría del apego?
Para la metáfora del barco me basé en la teoría del círculo de seguridad que habla de las necesidades principales para garantizar una relación segura, tiene que ver con ser una base segura para que se pueda explorar en calma y un refugio seguro al que volver y sentirse a salvo. Por ello, hay personas que conocen la seguridad de distintas formas, quizá si no han experimentado ese refugio, no volverán al puerto si hay tormenta y crecerán buscando la constante independencia para no necesitar a nadie y así no experimentar de nuevo la ausencia y la soledad... y cuando hablo de capitana es para que podamos ahora decidir lo que hacer, una vez conocemos la información de lo que nos pasó y cómo queremos afrontarlo.
¿Qué cambios esperas que este libro inspire en quienes lo lean?
Espero que este libro les devuelva algo que muchos han perdido: la esperanza y la posibilidad de mirarse con ternura. Que deje una semilla de esperanza realista y que puedan reconocerse más allá de sus síntomas, que pueda distinguir entre lo que le pasó y lo que es. Y, sobre todo, que sienta que hay un camino de vuelta a sí misma, uno que no exige perfección, sino presencia y compasión.