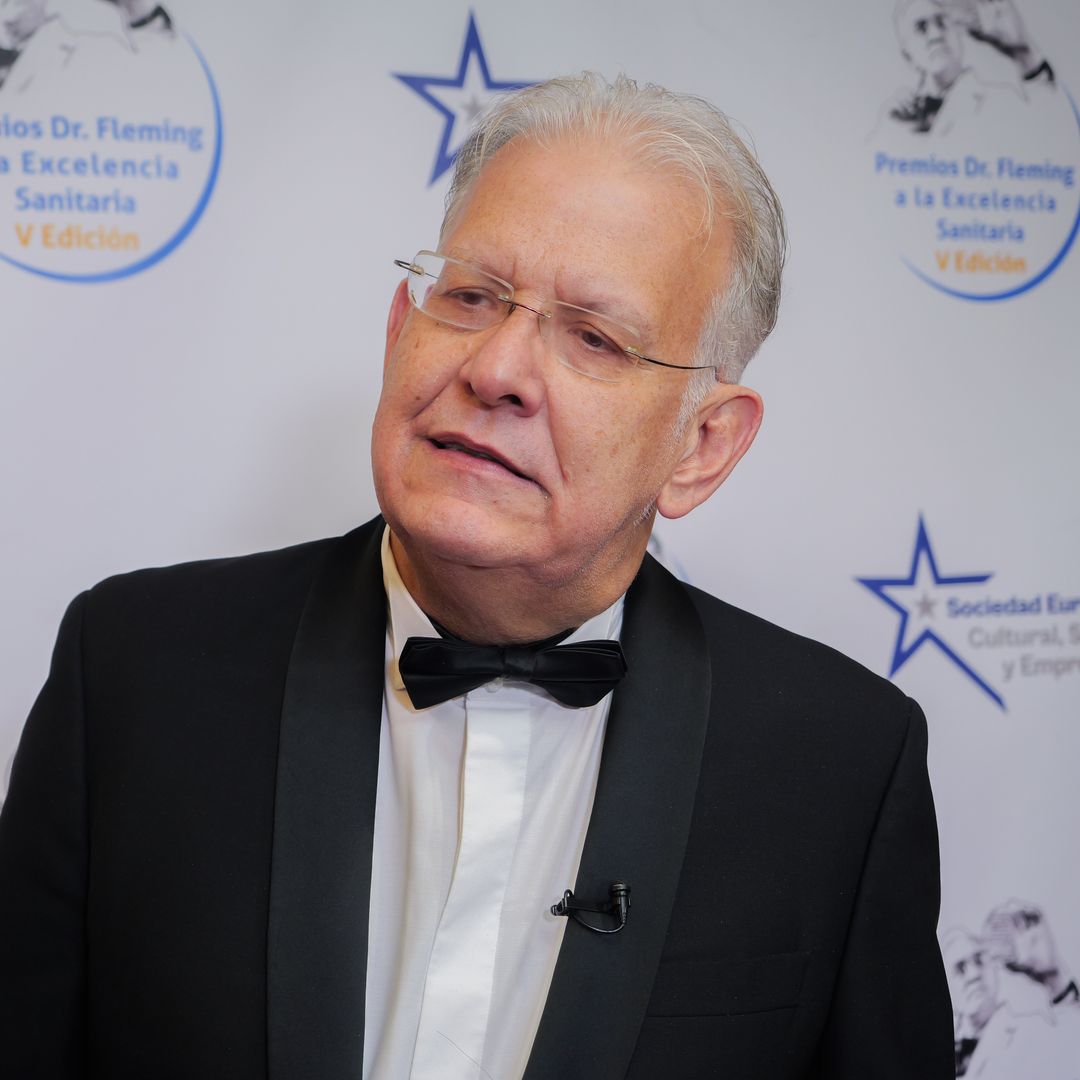El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que afecta a entre el 0,5 y el 1% de los escolares. No es, pues, tan infrecuente como se podría pensar, pero sí es un gran desconocido, por lo que puede no ser diagnosticado o hacerlo de forma errónea, con los perjuicios que esto conlleva para el menor.
La Dra. Ana Camacho, jefa de Neurología pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid y expresidenta de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), explica las características del síndrome de Tourette en niños y adolescentes y cómo abordarlo.
Los tics motores más comunes afectan, sobre todo, a la cara y al cuello, en forma de guiños y de movimientos de la nariz o de la boca
¿Cómo se manifiesta el síndrome de Tourette en niños?
El síndrome de Tourette cursa con tics motores y vocales. Por ejemplo, el niño mueve un brazo, o el ojo, o la boca. También puede hacer sonidos o decir palabras. "Un tic puede ser tan simple como parpadear o aclararse la garganta, o más complejo, como decir palabras (a veces inapropiadas), o realizar movimientos más elaborados", destaca la especialista.
Estos tics aparecen de forma repetitiva, rápida e involuntaria, y pueden continuar durante más de un año. Eso sí, pueden ir cambiando con el tiempo. Lo que hay que detectar es una continuación en esos tics durante más de 12 meses, de modo que el menor los muestre (aunque sean distintos) y no pueda controlarlos.
“Los tics motores más comunes afectan, sobre todo, a la cara y al cuello, en forma de guiños y de movimientos de la nariz o de la boca. Los tics que provocan sonidos se manifiestan como carraspeo, toses, o aspiraciones nasales, y aparecen de forma repetitiva”, detalla.
Así se diagnostica el síndrome de Tourette
Como apunta la Dra. Camacho, estos tics suelen iniciarse hacia 6-8 años y lo hacen de forma gradual. Es un síndrome más frecuente en varones. La clave para el diagnóstico es que esos tics sean persistentes en el tiempo.
Identificar bien el síndrome de Tourette desde el principio es importante: "Los guiños, las toses, o las aspiraciones nasales repetitivas pueden ser interpretadas erróneamente como conjuntivitis o problemas de alergia, con la consiguiente prescripción farmacológica que no soluciona el problema”, advierte.
Muchos de estos niños tienen otros trastornos asociados, como inatención, hiperactividad, obsesiones o dificultades en el aprendizaje. Muchos padres se quejan de no saber lo que les pasa a sus hijos, por eso aboga por acudir a un neuropediatra, que "está entrenado en distinguir los tics de otros tipos de movimiento anormal".
En cualquier chico con tics hay que indagar sobre su comportamiento social y su desempeño académico
¿Cómo es el tratamiento del síndrome de Tourette en niños?
Los movimientos y tics que genera el síndrome de Tourette son totalmente involuntarios y el menor no tiene capacidad de control sobre ellos, por eso la representante de SENEP insiste en que no hay corregir al niño o al adolescente intentando que deje de hacerlos.
“Los tics espontáneamente mejoran a partir de la segunda década de la vida, e incluso pueden llegar a desaparecer”, tranquiliza. El síndrome de Tourette es un trastorno benigno y en la mayoría de los casos no precisa de tratamiento farmacológico de forma mantenida. Es así cuando esos tics y movimientos no interfieren en el día a día del menor y no hacen que deje de ser funcional.
Lo más importante es dar una información adecuada a las familias y al entorno escolar, puesto que los movimientos fluctúan y no son intencionados
No obstante, hay que tener en cuenta que en un pequeño porcentaje de los pacientes pediátricos sí hay movimientos más aparatosos y molestos, por lo que sí se suele prescribir medicación. Pensemos en un menor que no puede seguir una clase por las continuas interrupciones de esos tics o las verbalizaciones. “Hay mucha investigación en el síndrome de Tourette, tanto para encontrar fármacos más eficaces para estos pacientes, como para profundizar en las bases biológicas del trastorno”, destaca la neuróloga.
Hay que pensar también en el coste social que puede tener esta alteración en el niño, en forma de acoso o aislamiento. Por eso, son los neuropediatras los que tienen que estudiar cada caso para determinar el grado de afectación que tiene en la vida del menor y cómo abordarlo para que pueda desarrollarse de la mejor forma en todos los ámbitos. “Lo más importante es dar una información adecuada a las familias y al entorno escolar, puesto que los movimientos fluctúan y no son intencionados”, insiste la Dra. Ana Camacho.