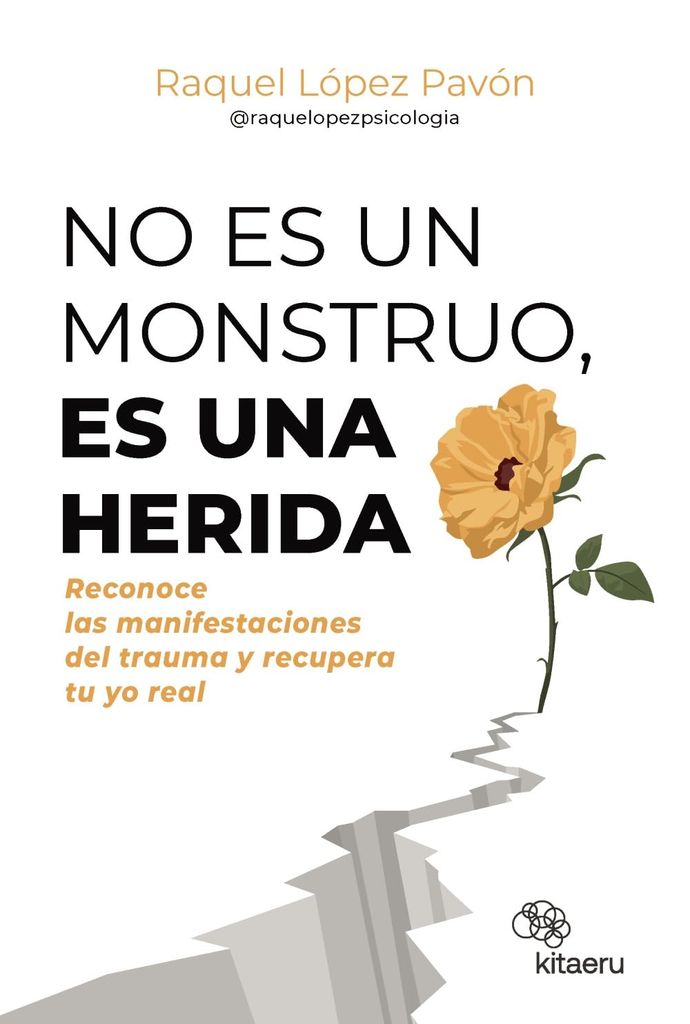Cuanto más temprano ocurre un trauma en la vida de una persona, más susceptible será. Así lo asegura Raquel López Pavón, psicóloga especializada en trauma y regulación emocional y autora de No es un monstruo, es una herida (Ed. Kitaeru). De hecho, aunque subraya que no todo malestar emocional es consecuencia de un trauma, cuando este ocurre en la infancia afecta al correcto desarrollo de la personalidad del niño, pues “su cerebro quedará configurado en torno al miedo, a la sensación de soledad, de abandono, de insuficiencia, de tener que estar siempre alerta”.
¿Cómo ayudar a un niño o a un adolescente a superar un trauma? ¿Cómo podemos protegerlos y fortalecerlos psicológicamente frente a eventos traumáticos? La experta da las claves de manera clara y sencilla.
Lo importante del trauma no es el evento en sí; es la experiencia subjetiva de quien lo vive y todo lo que tiene que hacer para sobrevivir a ello
¿Qué es un trauma?
Un trauma es la herida psicológica que ocurre cómo consecuencia de enfrentarse a eventos tan grandes, intensos, duraderos o dolorosos que el cerebro no puede gestionarlos y procesarlos como hace con el resto de vivencias. Esto implica que se genera una desregulación emocional, que se alteran los circuitos cerebrales relacionados con el miedo y con la alerta y que el cerebro “aísla” esa información traumática para intentar seguir siendo funcional, pero esa información se cuela en forma de flashbacks, de pesadillas, de ansiedad, de disociación, de emociones desbordantes y un largo etc.
Es importante destacar que lo importante del trauma no es el evento en sí, es la experiencia subjetiva de quien lo vive y todo lo que tiene que hacer para sobrevivir a ello.
¿Son más profundos los traumas originados en la infancia que los que aparecen más adelante, en la adolescencia o en la vida adulta?
Podría decirse que sí. Aunque todo son traumas, cuanto más temprano en la vida, más susceptibles somos. Si una persona ha podido desarrollarse con seguridad y luego sufre un trauma, tendrá más factores de protección, como si tuviera un pequeño amortiguador ante lo sucedido. Esto no impide que se desarrolle un trauma, pero sí hace que el impacto sea menor o que la persona pueda tener más herramientas para gestionarlo.
Sin embargo, el trauma en la infancia y adolescencia impedirá que se desarrolle la personalidad de quien lo sufre y su cerebro quedará configurado en torno al miedo, a la sensación de soledad, de abandono, de insuficiencia, de tener que estar siempre alerta. Esto hace que, en momentos en los que estamos muy susceptibles y en pleno desarrollo, la energía que tendría que ir a aprender cosas normales como tener relaciones sanas, regularnos emocionalmente, comprender el contexto... en realidad vaya hacia estrategias de supervivencia. La persona se convierte en una experta en sobrevivir, pero no llega a saber cómo vivir, cómo sentir, quién es, qué le gusta, cuél es su esencia. El trauma se liga directamente con la identidad.
¿Se puede curar un trauma infantil?
Sí, por supuesto. La mayoría de trauma con el que trabajamos en consulta proviene de la infancia y adolescencia y, de hecho, incluso cuando trabajamos por trauma adulto, como podría ser una relación de maltrato, casi siempre descubrimos que en la infancia hubo un trauma que dejó a la persona más desprotegida.
Por supuesto, lo ideal sería trabajarlo en la infancia . Si los padres tienen constancia de que ha ocurrido algo traumático, cuanto más puedan abordarlo, validarlo o acompañar a su hijo a terapia, más posibilidades de que ese trauma pueda procesarse y tener un impacto menor.
El problema, siendo realistas, es cuando son los propios padres los que causan ese trauma y, por tanto, los que deberían ir a terapia para no traspasar sus heridas a sus hijos, porque en ese caso, si el propio padre o madre está en supervivencia, atravesando un duelo o con problemas de gestión emocional, es verdaderamente complicado que se llegue a dar cuenta de lo que está causando sobre sus hijos.
¿Qué es la mentalización y por qué es importante desarrollarla desde pequeños?
La mentalización es la capacidad de identificar y gestionar nuestras propias emociones, así como la de identificar las emociones de los demás. Va muy ligada a la empatía y surge en torno a los 3 años de edad, cuando el niño comienza a entender que lo que el siente no es lo que los demás sienten y a percibir que cada persona es un individuo con sus propios pensamientos y emociones.
Es esencial que se desarrolle porque es la clave de la identidad. Con esta capacidad vamos descubriendo qué nos gusta y que no, cuales son nuestros valores, cómo nos afectan los demás, cómo afectamos nosotros a los demás y, sobre todo, cómo sentir las emociones sin que estas nos desborden. Necesitamos esa capacidad para sentirnos seguros aunque sintamos enfado, tristeza o miedo. Necesitamos poder conectar con nuestros cuerpos y saber que no pasa nada por sentir eso, que no depende de nosotros ni dice nada sobre nuestra valía.
Tener hijos es una experiencia que conecta con la vulnerabilidad y las propias heridas
La mentalización no se desarrolla sola, sino que se hace por espejo con sus cuidadores. Son los cuidadores los que ponen nombre a eso que el niño siente y que es tan desbordante para el, son ellos los que le abrazan y sostienen, los que le acunan, los que le calman.
Si piensas en un niño cuando tiene una pataleta, está totalmente desbordado porque no tiene todavía la capacidad de gestionar eso; son los cuidadores los que le ayudan a entender lo que le sucede y que, por intenso que lo sienta, no es algo a lo que temer.
¿Qué implica que no se cree esa mentalización en la infancia?
Genera miedo, desconexión, soledad, confusión. Imagina el terror de creer que si te enfadas, o si te pones triste, te mandarán a tu habitación sin más. Que cada vez que sientas algo será tachado como excesivo, exagerado o dramático. Es imposible que ese niño desarrolle un apego seguro, que pueda explorar lo que siente. Solo se centraré en desconectar de ello, en vivir para que los demás le acepten y, si eso implica renunciar a sí mismo, lo hará. Se generará una especie de mentalización distorsionada con creencias disfuncionales que le acompañarán siempre.
Los neurocientíficos explican que la base de una buena salud mental a lo largo de toda la vida es el apego seguro. ¿Qué relación hay entre apego seguro, mentalización y trauma?
Es en un contexto de apego seguro en el que se puede desarrollar la mentalización. Los niños empiezan siendo una extensión de los padres o cuidadores, necesitan saber que, si se asustan, hay alguien ahí, que aunque se equivoquen no les van a retirar el amor. Necesitan estar sincronizados con sus cuidadores para que su cerebro y sistema nervioso se desarrolle y regule como debe hacerlo. Si no hay un apego seguro, todo esto no ocurre.
Sin esa percepción de pertenencia y seguridad no se descubren las propias emociones, implica una desconexión de la autenticidad para intentar conectar con los otros. Ya de por sí esto es traumático, pero además le deja en una situación de vulnerabilidad en la que cualquier cosa a la que se enfrente (el fallecimiento de un abuelo, una pelea en el colegio...) será vivida como traumática porque ese niño no tendrá las herramientas de gestión emocional que debería, y tampoco el apoyo seguro y validante de unos padres que le ayuden a procesar lo que no puede procesar por sí mismo. El apego seguro es un factor de protección enorme respecto al trauma.
En el libro, pones el ejemplo de una paciente con trauma que no recordaba nada malo de su infancia, pero tampoco nada bueno… ¿Puede la falta de afecto o de atención en la infancia provocar un trauma que se acabe arrastrando toda la vida?
Sí. Como decimos, el trauma no solo es lo que pasa; también es lo que no pasa y debería haber pasado. Al igual que pasar hambre es traumático, que tus necesidades emocionales no sean cubiertas, el hambre emocional, también lo es. Si cómo adultos necesitamos vincularnos y corregularnos con los otros, cómo niños y adolescentes todavía más.
Si ese niño no puede entender lo que es estar en calma, lo que es sentirse acogido, apoyado por otros, difícilmente lo hará de adulto.
Nuestro cerebro y sistema nervioso es inteligente, necesita de esa estimulación positiva y segura para mantenerse en un estado estable y regulado. Necesita poder oscilar entre un “me asusto”, y mi sistema nervioso se pone en alerta (modo simpático), y un “me calmo” (modo parasimpático), porque se que ese susto pasará, que estoy a salvo.
Cuanto más conectado estés con tu hijo, más notarás cuando algo no va bien
Los sistemas de supervivencia (lucha, huida, bloqueo y complacencia) son eso, sistemas de supervivencia a los que deberíamos poder acceder en momentos puntuales cuando es necesario y, después, volver a la calma.
Si no existe calma, si solo se oscila entre los distintos modos de supervivencia, eso pasará un precio. Un precio psicológico, pero también físico, dado que el sistema nervioso está implicado en los procesos digestivos, respiración, sueño, hambre, etc. Literalmente el cerebro cambia en base a si existe esa calma y puede desarrollarse o si tiene que priorizar desarrollar el circuito de alerta, la amígdala, para dar la señal de alarma, el estrés continuo, etc.
Aspectos como la propiocepción, interocepción y neurocepción, que son capacidades de la persona para reconocer sus señales corporales, ubicar su cuerpo en el espacio y si está o no a salvo, son esenciales para la vida cotidiana y, sin ellas, la persona tendrá dificultades a varios niveles.
Además cuando hablamos de "ausencia de”, es terriblemente complicado para la persona detectar lo que le sucede, porque no tiene un gran evento al que atenerse. Solo sabe que se siente sola, rara, desconectada, insuficiente, pero quizá mira a su pasado y lo ve todo “normal”, porque esa es su normalidad. Es un tipo de trauma más complejo por su dificultad de ser reconocido como tal.
¿Se puede superar, en algún momento de la vida, una situación así?
Con terapia especializada en trauma, desde luego. Nosotros solos no podemos, si nuestro cerebro pudiera procesarlo ya lo habría hecho, pero con una adecuada intervención terapéutica los resultados son increíbles y cambia radicalmente la vida.
Si no se puede acceder a terapia, podemos dar pequeños pasos que nos ayudarán, como leer literatura científica y de calidad al respecto, (mis libros están hechos para acompañar a personas en esa situación), hacer algún deporte que le sea agradable, ya que tiene efectos beneficiosos para el sistema nervioso, rodearse de personas que se vinculen de una forma segura, conectar con el cuerpo y con las emociones, tener pequeños espacios de seguridad y calma, prácticas cómo el grounding, etc.
Nada sustituye a la terapia, pero son pasos que van ayudando a que la persona construya recursos para sí misma.
¿Y evitar repetir esos patrones de crianza cuando tengan sus propios hijos?
De nuevo, la mejor opción es que los propios padres acudan a terapia. Es realmente difícil darse cuenta de hasta qué punto tenemos arraigados ciertos patrones, vivimos en un mundo que premia la desconexión, estamos todo el tiempo trabajando y, cuando no, nos enganchamos al móvil, y eso deja muy poco espacio para la conexión. Muchas veces esto mismo es un síntoma de que a la persona le ocurre algo, que tiene miedo de conectar con sus propias emociones o pensamientos y, por tanto, difícilmente conectará de forma segura con la de sus hijos.
Tener hijos es una experiencia que conecta con la vulnerabilidad y las propias heridas, es un vínculo íntimo que saca lo mejor y lo peor de cada persona, que es precioso pero también duele o conecta con las propias carencias que sufrió el padre o la madre y, si esto sucede cuando la persona no sabe gestionarlo, no puede ni siquiera reconocerlo, será un problema.
Hay estudios sobre cómo la desregulación de los padres afecta y daña a los hijos, así que mi mejor consejo será que quien quiera ser padre y sospeche de haber sufrido trauma, acuda a terapia. De lo contrario, que se informe, que lea y que intente, en la medida de lo posible, tener un proceso de introspección para identificar lo que le sucede y desde esa conciencia intentar no transmitirlo.
El foco estará en que el padre aprenda a regularse para así poder regular al niño, y para eso tiene que aprender a sentir las emociones, a validarlas y a ser abierto respecto a ellas.
¿Cómo darnos cuenta de que un niño o un adolescente tiene un trauma si no lo verbaliza o si ni siquiera es consciente de que le pasa algo?
Es complicado, pero a través de la conexión. Cuanto más conectado estés con tu hijo, más notarás cuando algo no va bien. De ahí la importancia de ser un lugar seguro para ellos, de no juzgarles por sus preocupaciones o errores y mostrar que por encima de todo, estamos ahí para ellos. Dentro de eso, es interesante observar cambios de comportamiento repentinos.
En niños pequeños que todavía no saben verbalizar lo que les pasa o que pueden estar asustados de hacerlo, esto es una gran señal. Niños que eran abiertos y curiosos y, de repente, se vuelven introvertidos y cerrados, que dejan de explorar o de ser cariñosos, que tienen conductas agresivas o inapropiadas cuando nunca antes había sucedido, que tienen pesadillas continuamente y no se pasan con la edad, que vuelven a hacerse pipí cuando ya lo tenían controlado, etc.
Tener hijos es una experiencia que conecta con la vulnerabilidad y las propias heridas
También importante darnos cuenta de que los niños tienen que explorar y eso implica a veces “portarse mal”. Un niño que absolutamente siempre es sumiso, dice que sí a todo, no hace un ruido... es posible que ahí pase algo y que ese niño esté aterrorizado.
Respecto a los adolescentes, podemos aplicar algo similar, aunque el verdadero trabajo lo habremos hecho antes. Si ese adolescente tiene experiencias de seguridad con nosotros, si hemos sido abiertos al hablar de nuestras emociones y no es tabú reconocer cuando estamos “mal”, si en la familia nos apoyamos y acompañamos a procesar lo que sentimos, será más fácil que nos cuente cómo se siente o si ha ocurrido algo.
Es esencial que los padres se esfuercen por mantener la conexión con los adolescentes más allá de como les va el instituto, que tengan una actitud de curiosidad y apertura hacia la persona en la que se están convirtiendo sus hijos, que sepan de quién se rodean y, a poder ser, les conozcan. Cuanta más presencia (pero presencia real, no invasiva o desde el control) y apertura haya en la relación, más protegidos estarán esos adolescentes si ocurre algo.