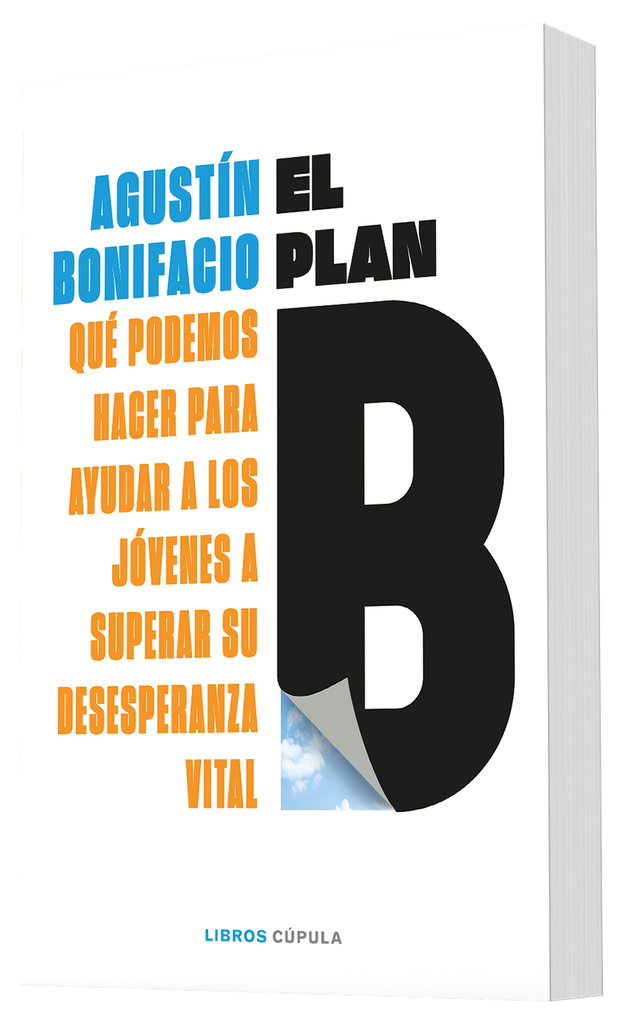Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2023 hubo más de 4.000 muertes por suicidio, lo que equivale a más de 11 diarias. Es un drama que golpea a afectados y familias y en el que la población de menor edad no queda al margen. Tal como recuerda la Asociación Española de Pediatría (AEP) con motivo, hoy 10 de septiembre, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 70% de los problemas de salud mental se originan en la infancia o en la adolescencia, "etapas críticas en las que se desarrollan la identidad, las habilidades emocionales y sociales, y los mecanismos de afrontamiento".
Los datos no dejan lugar a la duda. Un estudio de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), realizado entre marzo de 2019 y marzo de 2021, registró un aumento del 122 % en el diagnóstico de “suicidio/intento de suicidio/ideación autolítica” y un incremento del 56 % en intoxicaciones no accidentales por fármacos, evidenciando una grave subida de los comportamientos suicidas tras la pandemia. El perfil más frecuente entre los intentos atendidos fue el de una chica adolescente (90,1 %), de unos 14,8 años y en un tercio de los casos sin diagnóstico psiquiátrico previo. En el 57,7 % se trataba de un intento recurrente.
Agustín Bonifacio Guillén es trabajador social especializado en salud mental infanto-juvenil e identidad de género en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Desde hace más de 20 años se dedica a acompañar a jóvenes con una gran desesperanza vital que o bien ya han tenido un intento autolítico o mantienen una ideación suicida. Pertenece a diversos comités de salud mental y acaba de publicar el libro El plan B (Ed. Cúpula), donde aborda este fenómeno y aporta las claves para ayudar a los menores que pasan por esta delicada y dolorosa situación. Hemos charlado con él.
Comienzas tu libro apuntando que hablar sobre suicidio es una de las principales medidas de prevención. ¿Cómo pueden saber las familias que ha llegado el momento de tratar este tema con sus hijos?
Recomendaría a todas las familias que se mostrasen claramente abiertas y disponibles para poder hablar de cualquier tema frente a sus criaturas. Esto implica hablar de la desesperanza vital, pero también cualquier otro aspecto que pueda ser importante (inseguridades físicas, acoso escolar, sexo-afectividad…). Mostrarse una familia aliada desde un inicio y abrir el canal de comunicación servirá para esa y otras situaciones.
En relación al suicidio en concreto habría dos niveles: uno genérico, en la que cualquier familia puede explicitar a sus hijos (y especialmente a sus hijas, el colectivo que más desesperanza vital sufre), que reconocen que actualmente no lo tienen fácil, y que ahí están para cuando lo necesiten; y segundo: si detectan cambios de humor, abandono de actividades placenteras, alteración del ritmo sueño-vigilia, pérdida de apetito, tendencia al aislamiento, comentarios pesimistas tanto en redes como el mundo físico… son posibles indicios de malestar emocional que habría que abordar. Deben transmitir que estarán ahí, que les escucharán y que podrán pensar conjuntamente cómo afrontarlo.
El número de jóvenes con ideación suicida es alto. En ese entorno abogas porque no siempre hablamos de problemas de salud mental y que es toda la sociedad la que tiene que hacerse cargo de ello. ¿Qué se puede hacer para que los más jóvenes no llegue a ese estado de desesperanza?
Como sociedad, debemos crear escenarios más esperanzadores y vivibles. Actualmente las personas jóvenes están rodeadas de discursos distópicos y deshumanizantes, presiones, individualismo… en los que la precariedad o la imposibilidad de emancipación / acceso a una vivienda son un continuo. Toda esta incertidumbre genera mucho malestar y los convierte en vulnerables ante determinados discursos.
Sabemos que algo más de una cuarta parte de las personas jóvenes experimenta soledad no deseada, o que más del 60% dice haber experimentado ansiedad o síntomas depresivos el último año. También sabemos que el uso número de la inteligencia artificial en 2025 no es automatizar tareas, sino ofrecer compañía y terapia. A su vez, sabemos también que las redes sociales digitales no tienen un efecto en la soledad no deseada, mientras que la presencialidad de las relaciones (con amistades, familia...) sí la tiene. Todo esto nos indica que las personas jóvenes se sienten más vulnerables, solas, y con necesidad de poder compartir su malestar. Necesitan que nos aproximemos, que creemos vínculos humanos en el mundo físico, que hablemos… eso es algo que está al alcance de cualquier persona.
"Vivimos en una sociedad individualista, escapista, anestesiada, pesimista, consumista, desesperada, estresada, ansiosa y medicada", dices en tu libro. ¿Son hoy más vulnerables niños y adolescentes ante el suicidio?
El escenario actual tiene unas características muy particulares, por ejemplo en relación a los discursos distópicos, la enorme presencia de las redes sociales o el uso de la inteligencia artificial. Sabemos que las personas jóvenes, actualmente, tienen menos habilidades sociales y hay autores que nos dicen que son menos resilientes. Sobre esto en ocasiones me pregunto si son las personas jóvenes las que toleran menos la frustración o somos las personas adultas quienes no toleramos su malestar y no las hemos expuesto a la frustración.
Por otro lado, sabemos que hay colectivos que lo están pasando peor: las chicas, las personas jóvenes LGBTIQA+, las personas con autismo… Para determinados colectivos el escenario actual sí es claramente más hostil y debemos incidir en que la sociedad sea un espacio seguro.
¿Cuál es la forma para ser parte de la red de seguridad de nuestros hijos sin cometer el error de allanarles totalmente el camino?
Estando, no necesariamente haciendo por ellos, sino explicitando que estaremos ahí en caso de que debamos intervenir, pero permitiendo que den sus pasos, transmitiéndoles que creemos en sus capacidades. Personalmente me gusta mucho la imagen del copiloto. Como copilotos, en un momento dado podemos relevar a quien conduce, pero en general estamos dando apoyo.
¿Qué falsos mitos debemos desterrar definitivamente acerca del suicidio si queremos ser útiles cuando hay un indicio de que el menor ha pensado en ello?
Hay muchos mitos (demasiados, la verdad, en el libro los expongo). Pero para mí lo principal es desterrar esa idea de “está llamando la atención, si lo dice no lo hará” , y entender que se trata de una persona que está expresando su malestar, que nos está transmitiendo una petición de ayuda.
Reiteras mucho en tu obra la importancia de validar. ¿Cómo hacerlo cuando un niño o adolescente te comunica que quiere dejar de vivir?
Reconociéndole que entendemos que lo está pasando mal. Lo contrario cerraría el canal de comunicación y nos sacaría de su círculo de confianza. Si nos lo ha dicho es algo muy preciado, debemos hacer buen uso. Y transmitir que ahí estamos y estaremos. Y que vamos a escucharle. Y a pensar conjuntamente qué hacer.
Las autolesiones han crecido mucho como forma de autorregulación ante el malestar emocional en menores, ¿qué hacer ante ellas en relación a la prevención del suicidio?
Las autolesiones nos hablan de lo difícil que está siendo para muchas personas gestionar unas emociones que les sobrepasan. La persona tiene que ir aprendiendo a gestionar dichas emociones con otros métodos. Debemos tener una actitud empática e intentar no responder de forma inapropiada (en el libro doy ejemplos), a la vez que es importante poder solicitar ayuda profesional cuando las detectemos. Una excelente fuente de información al respecto es el Grupo Greta https://grupogreta.com/es/ (grupo de estudio y tratamiento de la autolesión).
¿Qué hacer ante la ideación suicida de un hijo?
La ideación suicida sería, simplificando mucho, pensamientos persistentes con relación a la propia muerte/deseo de desaparecer. Desgraciadamente, muchas personas jóvenes navegan con una ideación suicida fluctuante. Nuevamente el primer paso es reconocer y validar el malestar, y explicitar que estaremos ahí. Aparte de consultar con profesionales de la salud mental (es un motivo lícito para acudir a urgencias o consultar al 024, línea de atención a la conducta suicida), es fundamental estar pendientes, supervisar, compartir momentos de calidad (también sin pantallas), evitar que se aísle, abrir el canal de comunicación, reducir el acceso a métodos letales (custodiar todos los medicamentos, armas, objetos cortantes…) y fomentar que se relacione y participe de actividades diversas y motivadoras.
Cuando una familia se dirige a un servicio de urgencias ante un intento de suicicio de su hijo no siempre el niño o adolecentes es ingresado. Ante esta situación, los padres sienten mucha angustia. ¿Cómo encarar las horas y días posteriores para protegerlo?
El alta de un servicio de urgencias o de un ingreso hospitalario es un periodo muy sensible en el que hay que realizar una buena supervisión y acompañamiento. Como en el punto anterior, será fundamental restringir el acceso a métodos letales (y custodiar TODOS los medicamentos, por ejemplo). Mantener una buena comunicación, evitar aislamientos y fomentar que socialice (de forma supervisada). También –muy importante– a la criatura o adolescente se le programará un seguimiento estrecho con equipos de salud mental. Será importante garantizar que acuda a las visitas. De igual modo, se puede volver a consultar a urgencias siempre que sea necesario.
"El suicidio es una causa de muerte prevenible y tratable", subrayas. ¿Qué deben hacer los padres para que así sea?
Transmitir a sus criaturas que están ahí, que estarán ahí incondicionalmente. Que pueden acudir a ellos ante situaciones de desesperanza, acoso, violencia… Compartir momentos de calidad. Abrir el canal de comunicación. No dejarles solos y aislados. Y ante la duda, pedir ayuda. Recordemos que en España existe el 024, línea de atención a la conducta suicida (también para familiares). O, en caso de urgencia, el 112.