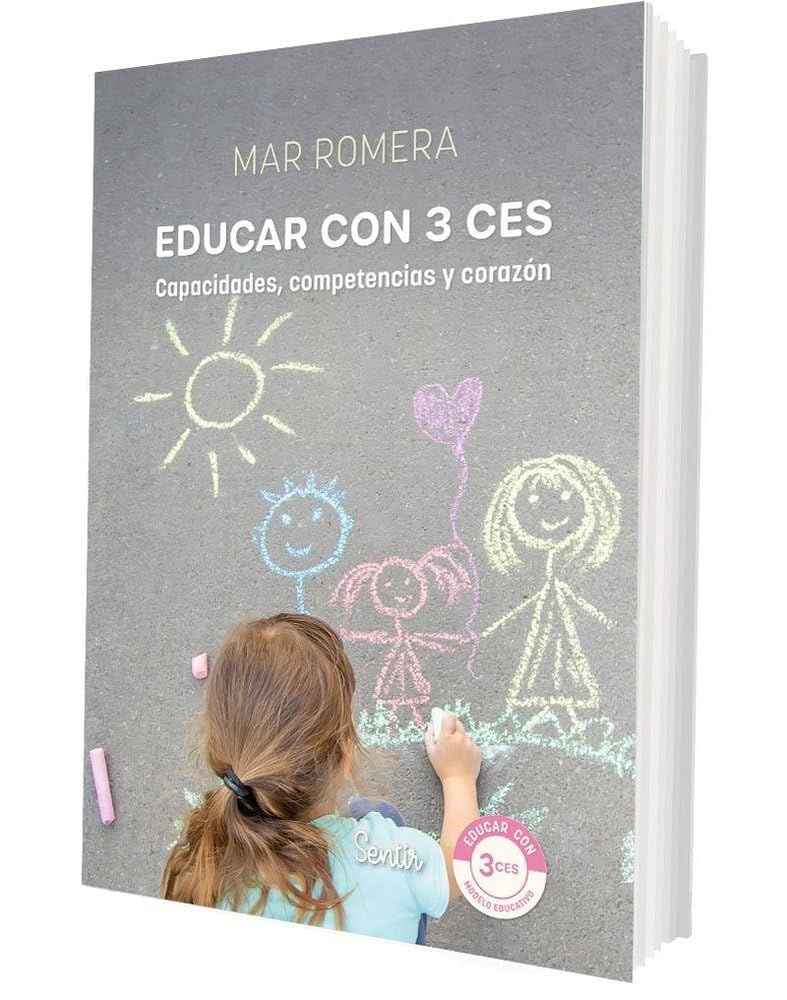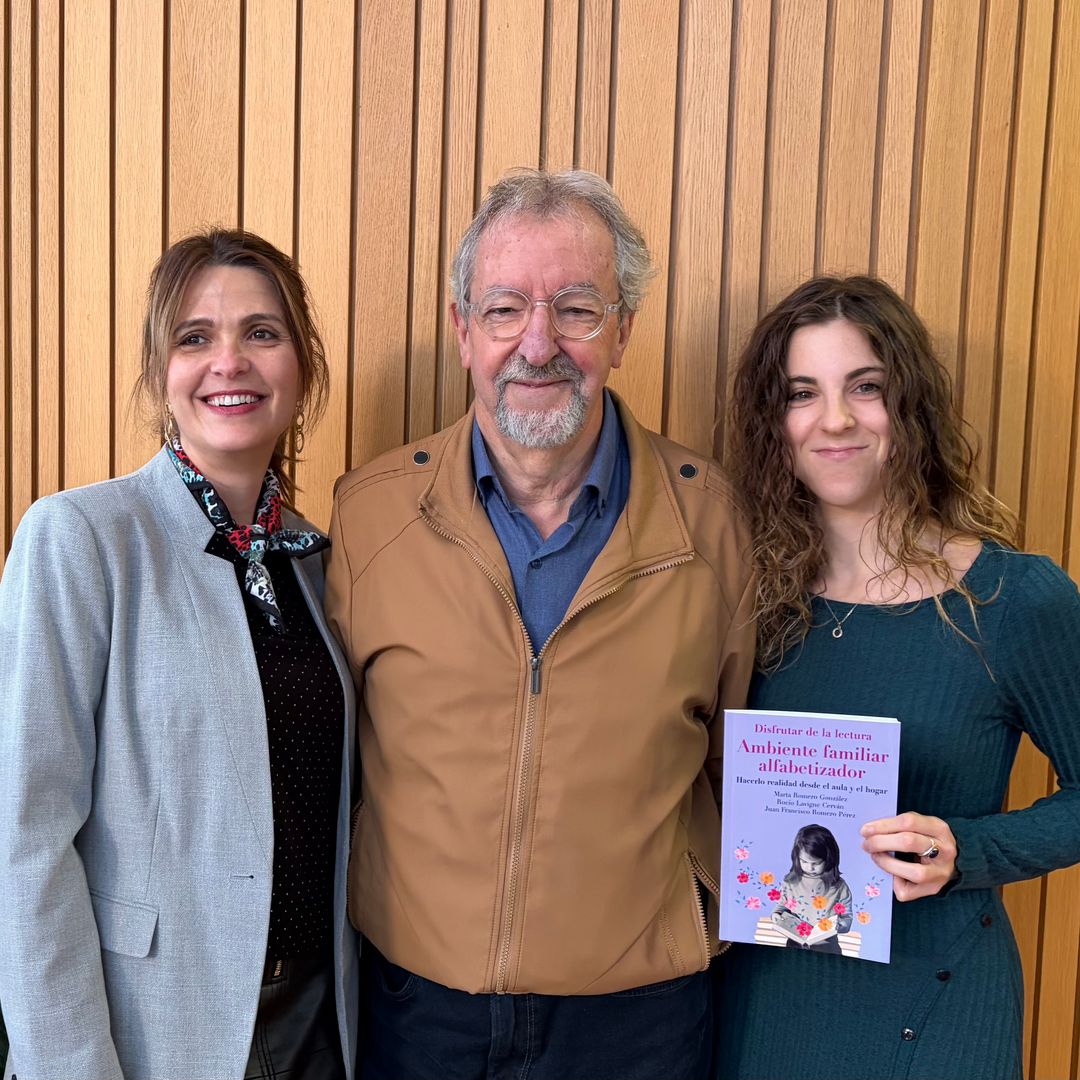La evaluación por competencias, tan presente en el sistema educativo actual, se hace en base a estándares, por lo general, y la reputada pedagoga y psicopedagoga Mar Romera, autora de libros como Educar con 3 Ces. Capacidades, competencias y corazón (Ed. Marcombo), se muestra contundente al respecto: “hemos destrozado el sistema porque hemos estandarizado un sistema obligatorio”. Al hacerlo, se pone la educación en manos de los profesionales que diseñan los programas informáticos, asegura: “y esto es destrozar de verdad los potenciales de nuestra infancia y de nuestra adolescencia”.
¿Cómo debería entonces ser la escuela, la educación que deberían recibir nuestros hijos en el colegio? De todo ello hemos hablado con Mar Romera y detalla, además, cuáles son las competencias verdaderamente necesarias para niños y adolescentes.
La escuela sigue perpetuando la clasificación de personas por estándares o notas, y esto no tiene sentido
¿En qué consiste el modelo educativo de las 3 Ces?
‘Educar con 3 Ces’ es un modelo educativo que propone un procedimiento de transformación de centros, siempre con la mirada en procesos de innovación respetuosos y con el niño o la niña en el centro de todo. No va asociado a un método; esto quiere decir que, para educar con 3 Ces, un cole puede trabajar con un método de lectura y de escritura de las letras redondas, y en otro cole puede ser de las letras cuadradas, siempre y cuando se respetan los valores prioritarios de poner a los niños y a las niñas en el centro y de sus derechos fundamentales, integrando procesos de innovación y actualización y llevando la innovación mucho más allá de la digitalización de los centros.
Por otra parte, educar con 3 Ces habla de capacidades (es decir, potenciales de cada persona), de competencias (que son habilidades ejecutables) y, por supuesto, de corazón (porque las emociones mueven el mundo y luego la razón viene y lo explica). Sería tener estas tres dimensiones en cuenta, pero no solo de cara al alumnado, sino que educar con 3 Ces es un modelo educativo integral que propone capacidades, competencias y corazón también del profesorado y, por supuesto, de las familias o la comunidad, los círculos del peque.
Los modelos educativos, desde mi punto de vista, en este momento, en este siglo, necesitan transformarse para dejar de ser espacios, propuestas o visiones donde se enseña y se aprende y pasar a ser espacios, propuestas y visiones donde trabajamos juntos y cuidamos para el máximo desarrollo de cada peque.
¿Cómo llevar esto a cabo en el aula?
Esto se lleva a cabo, primero, en la mente de los adultos que dominan los sistemas. Y cuando digo “mente”, diferenciando el cerebro de la mente, es tener una visión. Es decir, la escuela obligatoria debería comprometerse a lo que decimos en nuestra Constitución y es garantizar el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, porque estamos hablando de la educación obligatoria. Esto significa que -y esto es una metáfora- nadie debería suspender educación obligatoria.
La escuela sigue perpetuando la clasificación de personas por estándares o notas, y esto no tiene sentido. El modelo “educar con 3 Ces” se lleva al aula cuando ha sido entendido y comprendido por las personas, por las mentes de las personas y, además, desde la visión de conjunto de un centro educativo que incluye al profesorado y que incluye a referentes, tanto a familia como a comunidad. Tenemos un mismo objetivo y le damos un sentido a la educación. Y ese sentido de la educación es integral, porque cada niño, cada niña, puede encontrar realmente su espacio y su elemento, como decía Ken Robinson.
En el sistema educativo actual se habla mucho de competencias. ¿Están bien planteadas en los centros escolares?
La cuestión es que, desde 1975, en España hemos tenido un proceso de transformación excesivamente acelerado, y es como si el sistema educativo fuese un bote y hemos intentado ponernos al día. Después de ese parón hasta el 75, no hemos intentado ponernos al día y solo hacemos meter cosas y hemos metido tantas cosas que el bote va a estallar, no puede más. Entonces, hablar de competencias, hablar de saber hacer, saber ser, saber estar... es absolutamente lícito, porque las competencias son habilidades de carácter ejecutable: yo no necesito estudiar la gramática inglesa, sino que necesito, como niño, como adolescente, saber comunicarme en inglés. Eso es una competencia, una competencia comunicativa.
En el momento en el que estas competencias las convertimos en estándares o indicadores observables, hemos destrozado el sistema porque hemos estandarizado un sistema obligatorio. Y estandarizar un sistema obligatorio es poner en manos de los profesionales que diseñan los programas informáticos la educación. Y esto es destrozar de verdad los potenciales de nuestra infancia y de nuestra adolescencia.
La educación no puede estar diseñada por un control de estándares, ¿por qué? Porque ni siquiera las experiencias de éxito son transferibles. Es decir, tú como periodista, como comunicadora, puedes aprender de una experiencia de éxito de otro periodista o de otro comunicador, y puedes aprender el procedimiento, pero tienes que ajustarlo a tu propia realidad, porque esa persona de la que aprendes, pues es un chico, tú eres una chica; porque esa persona tiene una cultura musulmana y tú tienes una cultura budista… porque hay muchas realidades. Pues eso, que es una casuística de persona a persona, imagínate esa casuística llevada al contexto educativo; es imposible porque las personas somos irrepetibles. Por eso los estándares derivados de los indicadores de logro de las competencias en nuestra normativa legislativa han hecho realmente mucho daño en la escuela.
Una de las competencias de las que más se habla es la competencia digital, a la que dedicas varias páginas en el libro. Estamos viendo que cada vez más comunidades autónomas están dando marcha atrás en la apuesta tecnológica que habían hecho hace unos años: ¿cómo desarrollar esta competencia digital sin los dispositivos electrónicos?
Hace 15 años, algunas empresas digitales multinacionales casi me vetaron cuando yo decía "no" a los dispositivos individuales para los peques de Infantil y Primaria. Y sigo diciendo lo mismo, es decir, la competencia digital es imprescindible empezar a desarrollarla desde que el niño o la niña llegan al paritorio. Esto no significa que ellos estén sometidos a las pantallas. Para mí sería fundamental que un peque no viese una pantalla hasta después de los tres años. Pero esto no es una educación con el niño, esto es una educación con los adultos. Quienes tienen que desarrollar la competencia digital en los centros educativos y en las familias son los adultos.
¿Por dónde se empieza el entrenamiento de la competencia digital, absolutamente imprescindible en nuestros días? Por el pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a entrenar a nuestros adolescentes en la utilización de una inteligencia artificial generativa si no saben hacer preguntas, no saben desarrollar hipótesis y contrastar ideas de forma crítica, si no han desarrollado los principales parámetros del pensamiento del ser humano del sapiens sapiens, que se basan en la creatividad?
Este entrenamiento hacia un pensamiento digital se empieza desde el primer momento, pero el pensamiento, el entrenamiento de pensamiento digital, no significa estar sometido y atrapado en una pantalla. No tiene nada que ver. Y para esto, los primeros que necesitan de este entrenamiento es el profesorado y, en la medida de lo posible, la familia. Y digo en la medida de lo posible, porque ser mamá o ser papá no es profesional. Los que sí tenemos la responsabilidad profesional comosomos los docentes.
Teniendo en cuenta la necesidad de fomentar el pensamiento crítico, ¿cómo se consigue aprender a aprender, otra de las competencias de las que hablas en tu libro?
Yo hablaría de las habilidades que se derivan de nuestras funciones ejecutivas, que son básicas en lo cotidiano: la planificación, la atención, el contraste (por decirlo así, de una manera que entendamos; no hace falta hablar de memoria de trabajo), de gestión o control emocional…
Cuando tú en casa con tus peques planificas un fin de semana o planificas la lista de la compra, o analizamos el recibo de la luz, todo eso es dar importancia a los procedimientos. Y esto es lo que hemos perdido, es decir, yo no planifico que me voy el fin de semana a la playa diciendo exclusivamente “me voy el fin de semana a la playa. Adiós”. No: esto tiene un costo, esto tiene unos kilómetros, esto significa un tipo de vestimenta. ¿Y nuestros niños y niñas? Nuestra infancia, nuestra adolescencia, están siendo sometidos al consumo final del producto sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de atención y sin ningún tipo de planificación. Darles cobertura y hacerlos partícipes de todo esto en lo cotidiano es precisamente entrenar un pensamiento crítico.
Siguiendo con las competencias que describes en el libro, es necesario reseñar la competencia de la autonomía e iniciativa personal de liderazgo, que es básico en la vida, tanto en el día a día del niño como en su futuro éxito laboral. ¿Cómo podemos fomentarla tanto en casa como en el colegio?
Vuelvo otra vez a lo cotidiano desde la idea que te comentaba en la cuestión anterior, y voy a partir de un ejemplo, aún sabiendo que el ejemplo es la peor de las claves de la argumentación: ¿qué pasa con los grupos de WhatsApp de las familias en relación a los grupos clase? En esos grupos de WhatsApp, aparte de muchísimas tonterías, cada día se pone cuáles son las tareas recomendadas que tiene que llevar el peque al día siguiente o si hace falta que lleve zapatillas o si tiene que llevar un sombrero amarillo una actividad… ¿Por qué hacemos esto? No tiene una lógica; si yo a un niño o una niña le pido, como profe, que mañana traiga un sombrero amarillo, la pregunta es ¿lo más importante es que traiga el sombrero amarillo o que se ocupe de organizarse para traer un sombrero amarillo? Evidentemente no es que lo traiga, lo importante es que se planifique, lo busque, lo pida, lo compre… que se organice para poder traerlo. En el momento en el que la madre o el padre le buscan, ese sombrero amarillo no sirve absolutamente de nada.
¿Cómo vamos a entrenar a nuestros adolescentes en la utilización de una inteligencia artificial generativa si no saben hacer preguntas, no saben desarrollar hipótesis y contrastar ideas de forma crítica?
Estamos destrozando cualquier espíritu de iniciativa o autonomía de toma de decisiones, estamos convirtiendo a los peques en autómatas que reproducen productos que a los adultos nos gustaría que desarrollaran. Yo soy una absoluta defensora de “no a los deberes o a las tareas escolares” Infantil y Primaria, por supuesto, y en secundaria, de una manera totalmente diferente a como lo tenemos entendido. Esto no significa que yo no le pida al chico que mañana me traiga ese sombrero o mañana me traiga una pieza de fruta, porque la vamos a estudiar en clase, pero el objetivo es el procedimiento, es la responsabilidad. Y evidentemente en este “no a las tareas escolares” implica que los niños y las niñas tienen una manera de aprender, de crecer y de conquistar su propia autonomía, que es con el juego.
El niño y la niña tienen que jugar y tienen que jugar solos, sin adultos (sí, con otros niños y niñas), y nos estamos comiendo también este espacio. Por tanto, respetar el juego, respetar el juego no reglado, respetar el juego no planificado, respetar el foco sin vigilancia del adulto para permitirle al niño romper algún límite, con mucha prudencia, pero poquito a poco para ir construyendo precisamente su autonomía. Es lo que los hará competentes en la toma de decisiones y, por tanto, en su gestión autónoma y en el desarrollo de sus propias capacidades de liderazgo.
En medio del modelo educativo que planteas, ¿es necesario potenciar también el aprendizaje memorístico, que parece que en los últimos años, en cierto modo, se está denostando?
Nuestro cerebro, que es el que sujeta, el que construye nuestra mente, está en un proceso continuo de madurez y de crecimiento, sobre todo en la infancia y la adolescencia, hasta que llegamos a la edad adulta. Cuanto más peques, mucho más activos. Ese proceso de crecimiento sufre etapas donde el crecimiento, la construcción de las redes neurológicas, son altísimas y sufre otras etapas, otros periodos, hasta llegar a la edad adulta, donde lo que se produce es un reajuste de esas redes (lo que los neurólogos llaman la poda psicológica).
Con un símil podríamos decir que nuestro cerebro es un músculo y, para que esté fuerte, hay que mandarlo al gimnasio, tiene que entrenar, porque si no lo entrenamos, se debilita y se queda blando. La última zona que se consolida en su desarrollo es lo que se denomina el área prefrontal del córtex, es donde están las funciones ejecutivas mayores, las más honorables relacionadas con el sapiens sapiens: donde tengo la planificación, la memoria… La memoria, igual que todo lo demás, hay que entrenarla, por supuesto.
¿Qué es lo que ha sucedido? Que nuestro cerebro es un superviviente brutal a lo largo de la historia de la humanidad, desde los prehistóricos hasta ahora, y para sobrevivir y para evolucionar, se inventa estrategias. Es lo que está sucediendo en la actualidad, que, dicho de manera coloquial, mi cerebro se ha comprado un disco duro externo que se llama ‘dispositivo móvil’ y todo lo que yo creo que no he retenido en este disco duro externo es como si lo tuviera a la mano, pero este disco duro externo está destruyendo la capacidad y la habilidad del disco duro interno. Ya solo solo tienes que pensar en qué hacemos ahora mismo para orientarnos o para buscar algo; el GPS ha sustituido esa parte de nuestro lóbulo prefrontal y de nuestra organización espacial y temporal, memoria, planificación, etc. De tal manera que, sin GPS, me siento incapaz de ir a ninguna parte. Pero no solo eso, sino que soy incapaz de mirar y de observar y de atender al camino del trayecto porque estoy atendiendo al dibujo de un mapa digitalizado. Evidentemente que estamos atrofiando muchas funciones de nuestra mente que soporta nuestro cerebro.
En el libro hablas también de alfabetización, conciencia y socialización emocional. ¿En qué consiste y cómo se consigue?
Lo que podemos decir a día de hoy, gracias a nuestros investigadores e investigadoras desde la neurociencia, es que en nuestra mente, soportada en el cerebro, primero siente y luego piensa. En esta secuencia, hay milisegundos que no somos capaces de interpretar desde nuestra percepción humana, pero primero funciona lo que siento y luego lo que pienso. Para poder manejar y adueñarme de mi propio cerebro y mi mente, tengo que conocerlo.
Si yo conozco mis emociones (qué generan, qué desembocan, cómo me comporto…) puedo pensarlas. Y, si las pienso, puedo elegir las que sean oportunas. Para esto, lo primero que necesito son procesos de alfabetización, es decir, llamar a cada emoción por su nombre, y entender muy bien que no hay emociones positivas y negativas, que las emociones son todas necesarias, son respuestas adaptativas, que las emociones pueden ser oportunas o inoportunas, pero todas necesarias y no buenas o malas. Otra cosa es que no las sepas gestionar o que no se produzcan en un momento oportuno. Para esto se necesita el proceso de alfabetización, tener una cultura emocional, y, en segundo lugar, tener una conciencia. Es decir, ¿cuándo me pasa a mí? Tener conciencia de que a mí los días nublados me ponen contenta, o es que a mi esta persona soy consciente de que me cae mal y no me ha hecho nada. Eso es tomar conciencia.
Sería fundamental que un peque no viese una pantalla hasta después de los tres años, pero esto no es una educación con el niño, esto es una educación con los adultos
Cuando tengo conciencia de esto, puedo empezar a caminar hacia la excelencia emocional. Y la excelencia emocional, como dijo Aristóteles (aunque él no hablaba de excelencia emocional, porque esta palabra es elegir la emoción que toca cuando toca, con quien toca y con la intensidad que toca) es que es muy fácil enfadarse, que lo difícil es enfadarse con la intensidad oportuna, la persona oportuna y el momento concreto. Eso es excelencia emocional.
Para poder hacer este procedimiento de crecimiento personal, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad tenemos gravísimos problemas de salud mental, y es precisamente porque hemos perdido el control en estos procesos de elección. Necesito la alfabetización, luego la conciencia y, por último, la socialización emocional. Es decir, no solo identificarlo en mí, sino cuando estoy contigo, identificarlo también en ti.
Los padres, las familias, intentan transmitir educación emocional día a día a sus hijos, pero ¿cómo hacerlo desde el aula cuando la realidad es que el currículo es demasiado extenso y parece que no hay tiempo para nada más?
Como apunta Ferran Adrià, para hacer un proceso de innovación y transformación (él de un plato), no se trata de meter algo más en ese plato; se trata de deconstruirlo y aprender a mirarlo de otra manera. Cuando nos referimos a educación, yo hablo de dos dimensiones: educación emocional, del afecto o educación emocionante o afectiva. Son son dos cosas distintas; no se trata de que quitemos un ratito de matemáticas, otro de lengua y metamos ahí en medio un ratito de educación emocional. Eso es absurdo, absolutamente absurdo.
El currículum es muy amplio porque lo que tenemos en el sistema educativo es un problema de exceso de recursos. Nos sobran recursos, nos sobra, en ocasiones, hasta profesorado. Me sobra el recurso, me sobran asignaturas, me sobran estándares, me sobran controles, me sobran evaluaciones… me sobran un montón de cosas. Y parto de la base de que el alumnado no aprende lo que le enseñamos: nos aprende a nosotros.
Tus hijos no aprenden lo que tú les enseñas, te aprenden a ti. Igual que tú no aprendiste lo que te enseñó tu mamá o tu papá; los aprendiste a ellos. Si tu mamá miraba con amor las plantas mientras las cuidaba, tú no te diste cuenta de eso, pero lo aprendiste y, aunque no te gusten las plantas, las mirarás con amor porque esto va de vínculo: yo no aprendo lo que tú me cuentas, yo te aprendo a ti si nos hemos vinculado. Es una cuestión de vínculo emocional.
Por tanto, cuando hablamos de que tenemos un currículum muy extenso, es tontería; ¡si más del 80% de lo que se estudia en cada curso escolar se olvida en verano! Nos lo podemos saltar porque nos estamos saltando lo verdaderamente imprescindible, que son los procedimientos que modifican la mente y que entrenan nuestras funciones ejecutivas. Y esto se hace desde el respeto, desde la mirada, desde la conciencia, desde la compasión y, además, yo diría una doble compasión (sabes que juego todo el tiempo con las palabras que empiezan por C): “compasión”, con ‘m’, y “con pasión”, con ‘n’. Esto es fundamental entre el sistema educativo y entre los profesionales del niño. Por tanto, primero tenemos que tener conciencia los adultos (igualmente se lo digo a las mamás y a los papás) y luego, los niños.
¿Qué panorama auguras al sistema educativo español a medio plazo?
No sé si es el que auguro o el que me gustaría: por supuesto, la escuela, tal y como la tenemos entendida, no tiene cabida, no tiene sentido. Necesariamente tiene que reestructurarse tanto que casi desaparezca y que le encontremos el sentido a la educación y el sentido a la educación obligatoria. Durante el siglo pasado, durante nuestra dictadura y postdictadura, en el inicio de la democracia, el sentido de la escuela era alfabetizar y culturizar mínimamente a toda la población porque teníamos una cantidad muy grande de personas analfabetas, y hemos seguido en esta misma línea y esto hoy no tiene ninguna cabida o muy poca cabida.
Es decir, la escuela, entendiendo escuela como institución, como todo lo que es la escolarización obligatoria, la escuela no es el lugar al que se va exclusivamente a aprender. Claro que se aprende, por supuesto, pero hay otros muchos lugares en los que se aprendería mucho más que en la escuela. Solo tenemos que ver el gran auge de las titulaciones online que tenemos en nuestros días, de absolutamente todo. ¿Por qué seguimos manteniendo la escuela si solo está pensada para aprender (aprender contenido, aprender asignaturas…)? La escuela se tiene que seguir sosteniendo porque la escuela está pensada para compensar lo que no se da de manera natural. Y lo que yo le pido como ciudadana a la escuela de hoy para nuestra infancia es ¡claro que aprender, por supuesto!, pero sobre todo, cuidar e incluir.
Yo lo que le pido es el respeto por una sociedad que cuida el planeta, una sociedad en la que nos cuidamos unos a otros, una sociedad en la que incluimos las diferencias, no una en la que sesgamos ideología, color de piel, género… La escuela está para compensar todo eso que la sociedad está destrozando. La escuela debería estar pensada para aprender a amarnos, para aprender a escucharnos, para aprender a respetarnos, para amar el lugar donde estamos, que es el planeta. Y todo eso no se aprende con contenidos del libro de texto; todo eso se aprende con cultura, se aprende leyendo, se aprende con música… Todo esto se aprende, sobre todo, viviendo. La escuela no es un lugar para recibir enseñanza, es un lugar para aprender a vivir. Esa es la escuela que yo quiero.