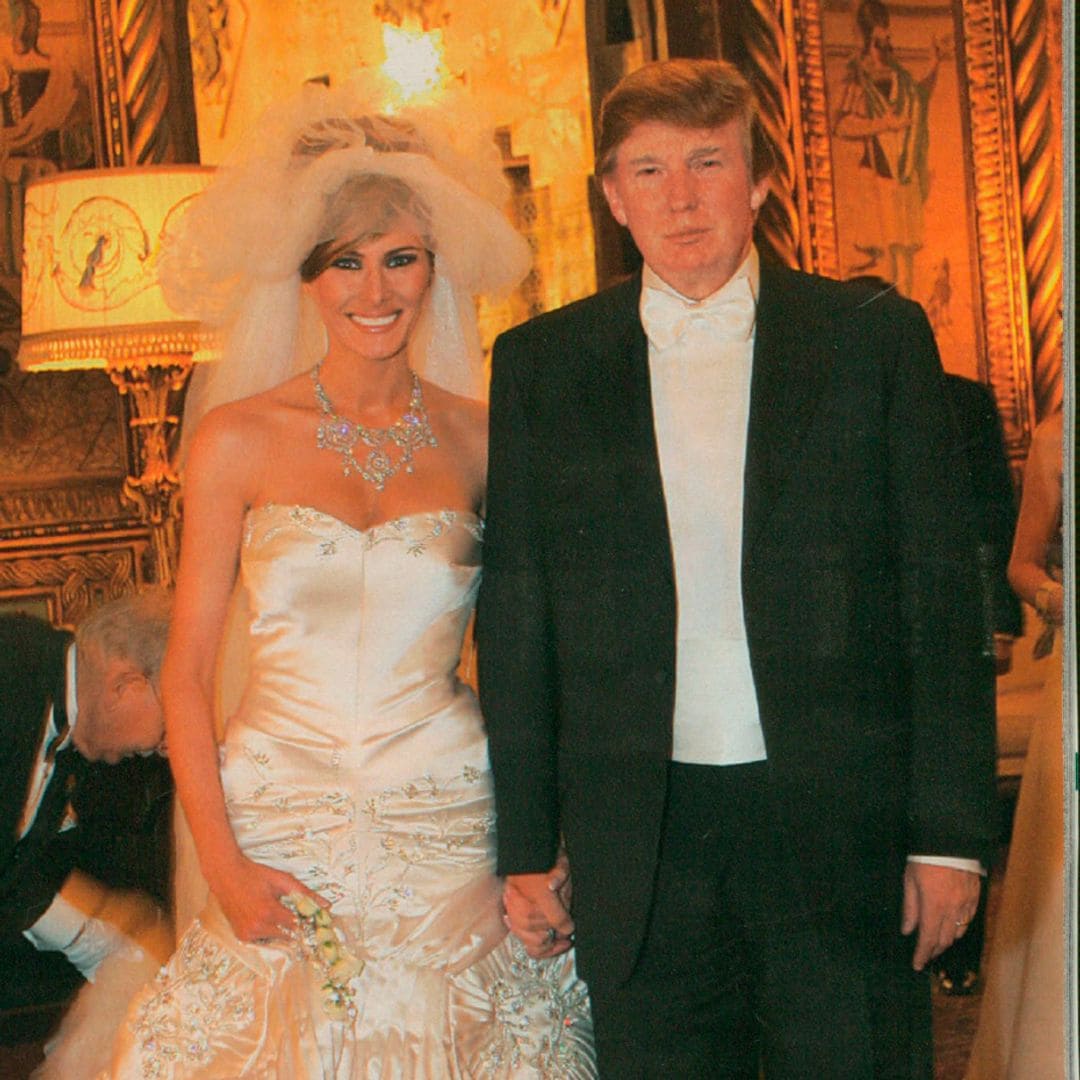El amor todo lo puede y la historia de la boda de Constantino de Grecia con Ana María de Dinamarca es un gran ejemplo de ello. Cuando la joven princesa conoció al heredero al trono griego tenía tan solo 12 años. Él había ido de visita a Copenhague y las familias reales terminaron por encontrarse. Ahí, cuando él alcanzaba los 19 años de edad, comenzó su gran idilio, su encuentro fue un flechazo. El príncipe se convirtió en rey y esperó hasta que ella cumplió la mayoría de edad para pasar por el altar. Su boda llegó un 18 de septiembre de 1964, hace hoy 61 años, en la catedral de la Anunciación de Santa Maria de Atenas, cuando el joven de 24 años llevaba seis meses de reinado (su padre había fallecido días después de ser intervenido por un cáncer de estómago).
Una ceremonia para la historia
La novia, la futura reina Ana María de los helenos, llegó en un carruaje tirado por caballos, al igual que lo hizo su marido. Él, con Federica de Hannover —la reina Federica de Grecia—, su madre y madrina cogida del brazo, entró al templo ataviado con el traje de almirante. Todos esperaban, incluido el arzobispo Chrysostomos II, oficiante de la ceremonia, la llegada de la novia y de su padre, el rey Federico IX de Dinamarca, que ejercía de padrino. La princesa había renunciado a su fe, protestante, para convertirse a la iglesia ortodoxa, a fin de poder unirse en matrimonio con el rey griego. Los novios intercambiaron sus votos bajo las coronas de los Romanov (que sujetaron diferentes soberanos y príncipes —Harald de Noruega, Carlos Gustavo de Suecia, Carlos de Inglaterra, Juan Carlos de España—), mientras una muchedumbre curiosa se había acercado a las inmediaciones de la catedral.
Homenaje a su tierra en el vestido de novia
A las once y media de la mañana, la pareja estaba casada y una salva de 101 cañonazos anunciaba al pueblo griego que contaban con una nueva monarca consorte. A la cita habían asistido más de 1.000 invitados de las casas reales más relevantes del mundo, de la aristocracia y la alta sociedad. Todos se maravillaron al ver el look nupcial escogido por la ya reina Ana María. El suyo era un diseño sencillo, que confeccionaron al unísono los diseñadores daneses Holger Blom y Jørgen Bender. Una pieza, con la que la joven hacía un guiño a su tierra, que destacaba por su cola de seis metros, su tejido de satén mate y su corte imperio (inspirado en la indumentaria propia de principios del siglo XIX, en la que el corte de la falda comenzaba bajo el pecho, que popularizaron las damas de la corte francesa, Josefina Bonaparte entre ellas y que llegó a toda Europa).
El vestido de novia (no alejado de las tendencias actuales) presentaba, además, un escote barco, mangas francesas y pliegues a la altura del pecho. Una creación que se perdió cuando la familia real se exilió a Roma el 14 de diciembre de 1967 y que apareció en noviembre de 2023 cuando se estaban efectuando las obras del Palacio de Tatoi, espacio que fuera la residencia oficial de la casa helena. El diseño podrá verse en una exposición que abrirá sus puertas al terminar las reformas de este enclave (a finales de este año), costeadas por el rey Carlos de Reino Unido; un total de 14 millones de euros, donados a través de su fundación Prince’s Trust, en memoria de su padre, Felipe de Edimburgo, quien fuera príncipe griego.
Complementos del legado familiar
Como el vestido, los accesorios de Ana María de Grecia estaban pensados para una reina. Su velo fue una elección de gran valor artesanal y sentimental: un complemento que su madre (al estilo Julieta) y su abuela llevaron en sus bodas. Precisamente fue a esta última, Margarita de Connaught, primera esposa del rey Gustavo VI Adolfo de Suecia, a quien pertenecía esta pieza de encaje irlandés, que lució el día de su enlace en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.
Con motivo de aquella boda, la de la abuela de la novia, el mundo descubrió por primera vez una de las joyas más emblemáticas de la historia de la realeza. La tiara del Jedive de Egipto, confeccionada por Cartier, que Ana María de Grecia utilizó en su gran día, fue un regalo que Abbas II, Jedive de Egipto y Sudán le entregó como obsequio a la princesa Margarita de Connaught en una de las jornadas previas al ‘sí, quiero’, en 1904. Había sido en un baile en el palacio de este virrey del país africano donde Margarita había conocido a su futuro esposo, Gustavo Adolfo de Suecia y Noruega y precisamente porque su relación comenzó con aquel cruce de miradas en El Cairo (poco después de conocerse anunciarían su enlace), su jedive quiso ofrecer tan ilustre detalle. La imponente diadema, de diamantes engastados y espirales de laurel, pasó a las manos de la madre de Ana María, Ingrid de Dinamarca y nuestra protagonista la escogió para casarse con Constantino de Grecia, junto a una cruz de brillantes que llevó al cuello.
Deslumbrante, cuando caminaba hacia el altar, seis damas de honor sujetaban su larga cola. Eran princesas, ataviadas con diseños blancos con una lazada a la cintura y bordados en el bajo: Irene de Grecia, Ana de Reino Unido, Cristina de Suecia, Margarita de Rumanía, Tatiana Radziwill y Clarissa de Hesse.
Tras la ceremonia religiosa, los protagonistas y sus convidados se trasladaron, entre vítores, al Palacio Real de Atenas, a festejar la jornada, en los salones del enclave. Con este paso, la pareja comenzó una nueva etapa, un reinado que no duró ni una década y con muchas turbulencias, aunque también dieron la bienvenida a cinco hijos: Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Felipe. Una bonita historia de amor que supuso un gran sostén para un futuro incierto, arriesgado y de horizontes que esos jóvenes, los últimos reyes de Grecia, no llegaron a imaginar aquel resplandeciente 18 de septiembre.